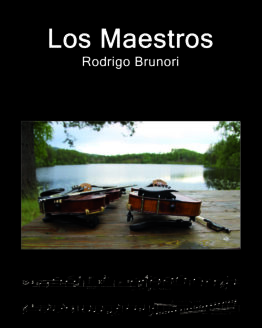El invierno se había adelantado. Antonio lo supo en cuanto pasó el puño de su vieja camisa de dormir por el cristal opaco y húmedo de la ventana. Medio incorporado en su jergón de paja, vio cómo la escarcha brillaba en el empedrado irregular de la calle y en los aleros de los tejados y pensó que el mes de octubre era cada vez más frío. O quizás era solamente que se estaba haciendo viejo. Fuera retumbaban los cascos de los bueyes de carga, que pasaban todas las mañanas frente a su casa. Se oían los pasos lentos y torpes, seguidos por el traqueteo sordo de las ruedas y las voces cansinas que daba el arriero. Eran pasos perezosos, que tropezaban en la piedra helada y se detenían, retrocedían lentamente y luego retomaban su andadura con esfuerzo. Crujían hierros y maderas en toda la carreta. Antonio los siguió con la vista hasta el final de la calle, donde terminaba el empedrado y comenzaba el fango. Los bueyes siguieron su camino y se introdujeron en él con indiferencia; las ruedas cayeron suavemente hasta quedar medio enterradas. El arriero descendió al barro y empezó a empujar con esfuerzo y a dar gritos a las bestias.
Antonio se levantó.
—Homobono, hijo, despiértate ya, que son las seis y está aclarando.
Fue hasta la estufa y calentó agua para hacer una infusión con hierbas que cultivaba él mismo. Homobono se había acercado. Estaba descalzo y permanecía en silencio, vestido solamente con un camisón de tela basta. Antonio se había acostumbrado a que su hijo no hablara prácticamente nunca. Ese niño de trece años, con un cuerpo pesado y débil, que movía con dificultad, torpemente, no parecía, en realidad, hijo suyo. No veía en él curiosidad alguna, ni decisión, ni ningún otro sentimiento que pudiera relacionarse con la alegría o el entusiasmo propios de la juventud. Quería a Homobono porque, como hombre recto que era, pensaba que esas son cosas que están mandadas por la sangre y a las que no tenemos derecho a negarnos, pero le irritaba sobremanera su ensimismamiento, esa lejanía que veía entre su hijo y las cosas reales, las que pueden tocarse con la mano.
Antonio le alcanzó una jarra caliente y Homobono bebió el contenido de un solo trago, con lentitud y concentración. El viejo lo miró y sonrió.
—Hoy empezaremos —le dijo.
Luego se acercó hasta un anaquel y de allí cogió un trozo de madera grande y polvoriento. Lo limpió con un trapo y miró un número escrito con tiza: 1709. Habían pasado diecisiete años; diecisiete largos años en los que la madera había estado secándose y madurando, esperando en un estante hasta que llegara su hora. Él, mientras tanto, había hecho algunos de los mejores instrumentos que circulaban por todo el norte del país. Admiró un momento el bloque inculto y lo golpeó con los nudillos. No hay entre Cremona y Venecia mejor arce que este, pensó con satisfacción.
El viento racheado y frío se entremetía por la puerta mal ajustada que separaba el mundo de la casa de Antonio. Fuera, en la calle, pasaba la luz por entre las cosas, torneando las figuras y subiendo los colores hasta saturarlos, pero al interior solo llegaban juegos de sombras y resplandores que no permitían forjarse una imagen cabal de la realidad y la dejaban librada a los ruidos ocasionales, al paso atropellado de las reses o al canto singular de algún campesino. Crecían los rumores con el transcurrir de las horas y el viejo organizaba su trabajo secundado por la presencia casi evanescente de Homobono: un espíritu misterioso, turbador; inaccesible y acechante a la vez, como un duende mudo que durmiese en el tueco de un árbol. Lentamente, con la precisión requerida por lo extraordinario, se iba definiendo la mañana.
—Esto es agua —le había dicho—, y el agua es lo que suena.
Sostenía el grueso bloque en el aire, apuntando en dirección a la ventana, y movía ligeramente la mano para que Homobono pudiera apreciar el reflejo que producía la veta de la madera al entrar en contacto con la luz. Eso que los luthieres llamaban agua era ese tipo de veta que se encuentra en el arce cuando está muy seco y permite que el sonido traspase de punta a punta toda la bóveda de un violín y adquiera un timbre incisivo, que recuerda lejanamente al cristal. Antonio intentaba explicarle a su hijo que el agua en una madera era tan apreciada como un buen barniz, hecho con las justas proporciones de sandáraca, mástique y elemí, o como un rizo bien tallado, o la exacta curvatura de las efes; que un gran violín era un conjunto perfecto en el que no podía faltar ni sobrar nada, porque todo debía estar en su sitio, y que para conseguir esto no era suficiente la experiencia de toda una vida. Por eso, sostenía en el aire un taco de arce que había reposado durante diecisiete años y lo movía nerviosamente para que brillara con la luz de la mañana. «Esto es agua, Homobono —le decía—. Intenta oírla ahora, antes de que estas manos se pongan a trabajar y transformen el torrente que hay aquí metido en un sonido dulce, como el de las fuentes de Piazza dei Signori.»
Pero Homobono sabía muy bien cómo sonaba el agua y el resplandor de la veta no le trajo a la mente imágenes de instrumentos y notas que sonaban como el cristal, sino que le recordó a esos peces plateados que bajan a toda velocidad saltando por las torrenteras para luego quedar atrapados en las pozas que forma el Adige antes de entrar en Varenza. Le recordó que el río, a veces, también baja manso, pero con el cauce invisible y el color oscuro, sin brillo, trastornado. Es entonces cuando invita a la reflexión y, quizás, a la locura, y era así como un día le había hecho descubrir que debajo de todas las cosas fluía una corriente de tristeza intensa que era lo único que daba sentido y unidad al mundo; una melancolía que impregnaba tanto las hojas de los árboles como las ovejas del campo o la caída de la lluvia sobre la tierra recién labrada: un sentimiento que lo estremecía. Sabía que, como se entregara a él, terminaría arrastrándolo sin remedio y quedaría a la deriva, flotando como un pájaro semiahogado. Cuando esto ocurriera, todos le llorarían. Podía imaginarse a su padre sentado en una pequeña silla, mesándose los cabellos; blancos los aladares y la cabeza moviéndose de un lado a otro como enloquecida; a las mujeres vecinas de su calle, oscuros los vestidos e irritados los ojos por la negra pena, lamentando su suerte en pequeños corrillos: «¡Pobre Homobono! —dirían—, que era tan bueno y tan desgraciado. ¡Pobre Homobono!, que se lo llevó una corriente de tristeza.» Por eso, cuando la congoja lo asaltaba, cosa que podía ocurrir en cualquier momento y por las causas más imprevisibles, Homobono se disponía a resistir firme y heroicamente, y superar así el asedio de la desazón. No fuera a ser que su exagerada sensibilidad se la jugara y lo llevase a un sitio del que no supiera cómo volver.
Aquella mañana, el desasosiego le había mandado una primera andanada de aviso cuando su padre le entregó la infusión caliente y Homobono vio la silueta oscura de las hierbas que se recortaban en el fondo de la jarra, envueltas por ese brebaje espeso del color del ámbar. Había empezado ya a pensar en ciudades sumergidas y en los misterios de la vida subacuática; en cómo esta replica a la terrestre, al igual que el sueño a la vigilia y la muerte a la propia existencia. Los duendes del esplín y la cancamurria se disponían ya a lanzarle sus redes y comenzaba a darse cuenta de que debía aprestarse a una defensa que por fuerza sería enconada, cuando su padre dijo: «Diecisiete años. Han pasado diecisiete años, Homobono. Hoy empezaremos.» Y consiguió sacarle del trance incipiente en que se encontraba y devolverle a su estado natural que, no obstante, implicaba siempre un cierto pasmo. Pero, solo un poco más tarde, recién acabada la infusión amarga, que le mimaba el pecho por dentro y lo arropaba con calor de madre, la visión del arce herido por la luz que matizaba el cristal, el resplandor quebrado e hipnótico de la veta, y esa apelación misteriosa, que a Homobono se le antojó casi fantasmagórica, de su padre al agua fueron motivos bastantes para sumergirlo de nuevo en el torrente indescifrable de su ensoñación.
Y ahí estaba el bueno de Homobono, frente a la ventana, intentando plantar con fuerza sus piernas cortas y gruesas, un poco abiertas, casi zambas, buscando una posición de firmeza que le permitiese resistir erguido cuando arreciasen los temblores. Porque de esta forma era como, una tras otra, se desarrollaban todas sus crisis. Un elemento extraño y aparentemente inocuo desencadenaba en él una reacción imparable. Una sola frase: «¡Esto es agua, Homobono!», y un chorro de luz arrojado a la cara sin previo aviso habían sido suficientes para que esa agua, que era en realidad una simple cualidad de la madera, identificable solo por ojos expertos, se transformara en un caudal anchuroso, en un río que avanzaba agitadamente hacia él y que no tardaba en anegarlo, en sumergirlo en un frío intenso que embotaba todos sus sentidos. Era como si por error hubiese abierto una puerta que diera directamente al fondo del mar. Y allí empezaba a moverse Homobono, a intentar bucear por el fondo de esa oscuridad y ese silencio, casi inmovilizado por los juncos y el lodo, embazado hasta las rodillas y acechado por sombras que, a medida que se iba acostumbrando a la ausencia de luz propia de las profundidades abisales, se definían en unas figuras ya conocidas y que le infundían un pavor dulce y profundo: peces, siempre y por encima de todo, peces. Los adivinaba enormes y plateados, con gruesas escamas; los veía desfilar uno a uno frente a él y detenerse un momento casi imperceptible; despegar los labios y estirarlos elásticamente hasta formar con la boca un círculo casi perfecto, como queriendo enseñarle las entrañas. Eran invitantes, seductores, a veces amenazantes. Le hablaban de una partida y de un viaje, de la vida entre ellos; insistían en convencerlo y, con tal fin, se obstinaban en subterráneos argumentos, entreverándolos con promesas difusas y melodiosos cantos cifrados en una frecuencia inaudita. Homobono sabía que, de continuar así, algún día lo conseguirían; que, a poco que cediera, en realidad, terminarían arrastrándolo. En aquellas ocasiones, sentía miedo; miedo de abandonarse al embrujo de los monstruos escurridizos y de ojos encamados, pero, sobre todo, miedo de que el viaje que le proponían resultara demasiado dulce para rechazarlo.
Era entonces cuando comenzaba la transmutación física, la sucesión de efectos defensivos que el trance desencadenaba en él y que acababan por tiranizar su cuerpo. El escalofrío le empezaba por los tobillos, como un temblor incontinente que pronto se le contagiaba a las piernas; a veces, se detenía en las caderas, que Homobono movía en redondo o haciendo extraños garabatos, pero también (si era un ataque de cierta entidad) podía terminar afectando por entero a toda su persona. Los brazos se le levantaban contra su voluntad, de forma completamente espontánea, como si tuviesen dos hilos que los izaran de las muñecas, y las manos quedaban colgando; la cabeza la echaba hacia atrás y la movía con gran violencia de un lado a otro, negándose con vehemencia a algo, a saber a qué. Notable mudanza sufrían también los ojos, ya que comenzaba a pestañear a velocidades admirables y, en los brevísimos intervalos en que permanecían abiertos, esto es, entre batida y batida de los párpados, podía apreciarse que las pupilas habían desaparecido misteriosamente y que lo único que dejaban ver las cuencas era un inquietante color blanco. Todos estos prodigios los acompañaba Homobono con una colección de gruñidos, quejidos y lamentos que hubieran preocupado a cualquier padre responsable, pero que, en el caso de aquella fría mañana del año 1726, no conseguían distraer la atención de Antonio, tan concentrado como estaba en examinar su trozo de madera:
—Es sencillamente extraordinario… Hay que ver… Pocas veces… Pocas veces me había encontrado yo con un material tan bueno antes de empezar a trabajar. Lo que hace el tiempo. .. ¿Verdad, hijo? ¡Fabuloso, realmente fabuloso! Si no fuera porque la coloqué yo mismo hace diecisiete años no me lo creería. Homobono, hijo, ¿te das cuenta? No, si no se entera. ¡Qué se va a enterar! Si en realidad no sé para qué hablo. Esto es fantástico… ¡Homobono, hijo! ¿Te ocurre algo…? Pero ¿qué ruidos son esos…? ¡Dios mío! Si este niño me va a volver loco…
La crisis cobraba virulencia. Homobono se acercaba al culmen de su representación.
—iAy… Ay…! ¿No podría yo haber tenido un hijo normal? —se torturaba Antonio, y clavaba los dedos en la barriga fofa del niño para ver si reaccionaba, pero nada—. Ay… Ay…
Y esta era la escena que se estaba desarrollando en casa de Antonio Silverius, el Varenzano, cuando, de repente, sonaron cuatro violentos golpes a la puerta. La reacción del viejo fue de absoluta perplejidad ante lo inesperado de una visita, acontecimiento totalmente extraordinario para él, que, además, venía a coincidir de forma bastante extraña con la crisis de su hijo. Pero, antes de que fuera capaz de reaccionar, la puerta ya se había abierto y pudo ver, enmarcada en el contraluz, la figura de un hombre joven y de prócer estatura.
—¿Antonio Silverius…? —preguntó este—. ¿Es con el ilustre Varenzano con quien tengo el honor de hablar?
—Sí, pero… Es que, en este momento… —respondió Antonio con desconcierto, y señaló a su hijo, que temblaba como un tarantulado.
—¡¡Dios…!!
El visitante apoyó en el suelo el bulto que traía y, sin vacilar, se abalanzó sobre Homobono, que coronaba en ese momento el clímax de su delirio: temblaba, sudaba, barboteaba…; veía frente a él un sinnúmero de peces, ya de todos los colores y especies…
Superado por el cariz que iban tomando los acontecimientos, Antonio intentó articular una protesta que, más que otra cosa, revelaba la indignación que le producía su propia impotencia.
—¡Joven! ¡Oiga, joven! ¿Se puede saber quién diablos es usted? ¿Es que le parece que es esa forma de entrar en una casa? —farfulló sin demasiado convencimiento.
—Sujétele los brazos —ordenó el extraño—. Que los mantenga pegados al cuerpo con fuerza. Todavía tardará un rato en calmarse.
Homobono permanecía aún preso de una violenta tiritona y sudaba en abundancia. La imagen del agua y los peces se iba diluyendo lentamente en un continuo azul verdoso, y de todo aquello solo quedaba la atroz perseverancia del frío.
Antonio hacía torpes intentos de aprisionarle los brazos, pero el niño se debatía incontrolado y se le escapaba escurridizo. El joven se colocó frente a él y, mirándolo fijamente, le sujetó la cara con ambas manos.
—La próxima vez no permita que pase la crisis él solo —se dirigió al viejo en tono de reproche—. Podría darse un golpe.
—Hacía mucho que no ocurría esto… Yo… En realidad, nunca lo había visto en este estado.
—Pues en lo sucesivo tendrá que prestarle un poco más de atención. Cuando yo entré estaba a punto de caer de espaldas.
Los temblores comenzaban a remitir. Homobono sentía las manos del extraño que le sujetaban la mandíbula con fuerza. Eran manos grandes y muy calientes, que le envolvían prácticamente toda la cara. Poco a poco fue recobrando el sentido y su cabeza recuperó una posición normal.
—Me parece que le has dado a tu padre un buen susto, muchacho —dijo el visitante, intentando infundirle algo de tranquilidad— A veces hay que tener cuidado con los propios pensamientos, que también son capaces de traicionarnos.
La voz del forastero retumbó en su cabeza con una cadencia que no le era desconocida. Tenía una pastosidad similar a la de muchos de los personajes que habitualmente se le aparecían en ese tipo de experiencias. Se advertía de inmediato en ella una cualidad de firmeza, una decisión que hacía que, al hablar, las palabras quedasen como recortadas en el aire, bien separadas las unas de las otras. Esa familiaridad le hizo abrir los ojos un instante. Borrosamente, comenzó a distinguir sus facciones y comprobó que se correspondían de forma lógica con el timbre de su voz. Eran vigorosas y resueltas: la quijada prominente y la nariz grande, con una ligera curva; los ojos azules y el cabello rubio y muy poblado; la sonrisa era firme y daba tranquilidad y cobijo. Homobono volvió a cerrar los ojos y, después de permanecer varios minutos en esa incómoda postura, prácticamente colgado en brazos del forastero, acabó por sumergirse en un sueño profundo.
—Ahora sería mejor que lo dejáramos dormir algunas horas —le dijo el joven a Antonio—. Acuéstelo sin prisas. Luego, creo que le debo una explicación.