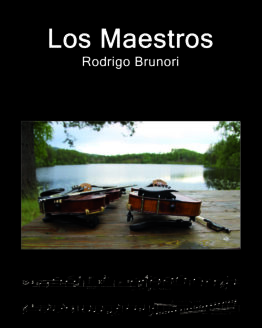Hace un rato he llegado a casa y, después de quitarme la chaqueta y los zapatos, me he acercado a descorrer las cortinas y he abierto de par en par el balcón. He permanecido un instante inmóvil, absorbiendo el aire húmedo de la primavera –hoy ha llovido intermitentemente durante toda la tarde–, y de pronto me ha asaltado una inexplicable inquietud, el presentimiento de que algo no funcionaba. Entonces he pensado: ¿y quién se va a ocupar de las plantas?
Todo ha ocurrido muy rápido desde que la semana pasada supe ya con seguridad que me marcharía y le pedí a Elisa que se encargara de vender mis cosas. La decisión me llevó apenas un par de días –la tomé, en realidad, casi sin pensar, en unos pocos segundos, luego me dediqué a buscar innecesarias confirmaciones–, y vino precedida de uno de los momentos más negros de mi existencia. En estos tres meses transcurridos entre mi regreso de Madrid, en julio, y la visita al Dr. Emery en el Hospital Británico, hace ahora una semana, he vivido permanentemente obsesionado con la imagen de Mauro, con el recuerdo de todos estos años en que le he visto crecer y le he tenido cerca y el sufrimiento de haberle perdido, justamente aquello que hubiera dado cualquier cosa por evitar.
Llevaba muchos meses sin ver a mis hijos cuando les recogí en Milán, a comienzos del verano de allí. Había sido un año terrible, también de tristeza y obsesiones, aunque, en este caso, la tarea de planear un viaje tan largamente deseado me sirvió de distracción y me brindó el consuelo de poder soñar con un momento feliz, si bien de duración limitada. Luego, la experiencia no me decepcionó. Mauro y Blanca disfrutaron del viaje y disfrutaron de Italia, y yo disfruté con ellos. Encontré a Mauro distinto, es ya un adolescente, y al menos en apariencia un adolescente extrañamente liberado de los caprichos y problemas que se supone que, a esa edad, los hijos plantean siempre a los padres. Hablamos mucho, incluso más que antes –en esto también vi que había crecido–, y pude comprobar con alivio que de los repetidos desencuentros que tuvimos aquí antes de su marcha no quedaba huella. Mauro es un gran chaval, como dirían en España, o un gran tipo, como dirían sus amigos porteños; un bravo ragazzo, esa es la expresión que yo prefiero.
Puedo afirmar, por tanto, que el viaje fue todo un éxito, lo cual tuvo un efecto vivificador en un momento en que el éxito no me acompaña precisamente. Los últimos días estuvieron marcados por un giro de los acontecimientos raro, emocionante, porque, de vuelta hacia España, en Marsella, de forma totalmente imprevista, se reunieron con nosotros Sonia, que venía de unas vacaciones en París, y también Enrico (ahora Chao Peng), al que Blanca y Mauro no conocían y con quien yo había pasado unos pocos días en Ginebra después de una separación de veinte años. Lo malo fue que luego, nada más llegar a Buenos Aires, me hundí sin remisión, caí en uno de esos pozos de agonía en los que a lo largo de mi vida he caído en tantas ocasiones, solo que cada vez con mayor profundidad (o quizás esto no sea más que una impresión circunstancial que siempre se repite, la sensación de que la angustia que se está viviendo es tan intensa que le lleva a uno a un límite en el que hasta el más mínimo tropiezo se hace insoportable). Según pasaban las semanas y nos íbamos metiendo en el invierno, yo iba encontrándome cada vez más deprimido y desesperanzado, y lo más grave era que todo parecía darme la razón y contribuir a ese malestar. Notaba la ausencia de Mauro más que nunca, la notaba en su habitación, en la cocina, en las pocas cosas suyas que dejó, aposta u olvidadas, la notaba hasta en los más pequeños detalles. Sus cartas, que eran esperadas y abiertas con increíble ansiedad, se me hacían demasiado cortas, además de escasas, y el fantasma de perderle definitivamente, ahora ya sin dinero ni viaje que organizar por delante, terminó por convertirse en una certeza. Para colmo, los negocios se habían estancado –después de una década en la Argentina, apenas consigo mantenerme–, arreciaba una crisis que he acabado por considerar consustancial a este país y para la que no veo solución y el Ejército seguía ocupando las calles un año y medio después del golpe, igual que el primer día. El hecho siempre tan criticado por Sonia y Elisa de no tener amistades ni vida social alguna tampoco ayudó. Así viví un invierno de pesadilla en Buenos Aires, espero que el último, y la llegada de la primavera, lejos de aliviarme, solo empeoró las cosas. Fui al Hospital Británico por unas molestias que arrastraba desde el final del viaje y me encontré con una noticia inesperada.
–No podemos hablar exactamente de cáncer –me dijo Emery con delicadeza–. Al menos, no todavía. Aún nos quedan muchas pruebas por realizar.
Hizo también una vaga referencia a que a mi edad estas enfermedades avanzan despacio y a la gran variedad de recursos terapéuticos novedosos de la que ahora podríamos valernos. Y yo, puesto por primera vez frente a la perspectiva de la muerte, no sentí miedo ni desesperación. La muerte es lo que estoy viviendo ahora, me dije, creo que con lucidez. La muerte es estar lejos de Mauro y estar aquí. Entonces, para mi propia sorpresa incluso, me encontré advirtiéndole a John Emery de que cualquier nuevo examen diagnóstico o tratamiento clínico debía supeditarse al hecho de que pensaba marcharme otra vez de viaje.
–Bueno, este es más que un viaje –reflexioné en voz alta–. Pienso volver a la vieja Europa.
–¿A Madrid, con los chicos? –me preguntó.
–No, a Italia. A Florencia.
Y él se quedó mirándome como si no acabara de entender.
Han pasado, desde entonces, ocho días. Son las seis de la tarde y acabo de llegar a casa. Mañana a las diez en punto parte mi avión hacia Roma, once horas de vuelo a las que seguirá un pesado recorrido en tren hasta Florencia, donde me espera mi primo Loris. Dada la situación del tráfico a la salida de Buenos Aires y la distancia al aeropuerto, tendré que levantarme al alba. He pedido un taxi para que me venga a recoger a las siete. Siempre he sido un hombre previsor, ordenado, hasta en los momentos en que supuestamente he actuado con irracionalidad. Y, sin embargo, en esta ocasión, no he sido capaz de pensar en las plantas, las plantas que compartía con Mauro. ¿Qué será ahora de ellas?
Elisa tiene mi edad, setenta años recién cumplidos –apenas me lleva un mes, yo soy de agosto, ella de julio– y, hace no mucho, antes de que Sonia se marchase, decidió casarse por sorpresa con un amigo de la infancia. Elisa es la madre de Sonia, mi ex mujer, y yo debería considerarla, por tanto, mi ex suegra. Hubo un tiempo en que esa condición suya de suegra era muy evidente, cuando Sonia y yo estábamos juntos y los niños eran pequeños (vivió incluso con nosotros en Benidorm durante una temporada), pero ahora, a estas alturas, todo ha cambiado tanto que ya no encuentro una categoría adecuada bajo la cual encuadrarla. No puedo decir que formemos parte de la misma familia, cosa que, en realidad, ya no sé siquiera si tengo –me parece más bien que no–, ni sé si se trata exactamente de una amiga, aunque en su día sí lo fue. El hecho de que seamos de la misma edad –ambos nacimos en 1908–, e incluso de que nuestros cumpleaños se celebren en fechas tan próximas, hizo siempre extraña esa antigua denominación de suegra y me ha resultado, en general, incómodo. Soy consciente de que, en alguna ocasión, yendo todos juntos, Elisa y yo hemos podido pasar por un matrimonio acompañado por su hija y sus dos nietos. Pero eso es algo que entonces apenas percibí y que me duele sobre todo ahora, cuando los veintidós años que me separan de Sonia me parecen un error, y mi pertenencia a la generación de los abuelos de los amigos de mis hijos, una desgracia para ellos. Al principio lo veía de otra forma, supongo que no me daba cuenta. Tampoco estoy sugiriendo que Elisa me echara jamás en cara nada. Se opuso en un primer momento a nuestra relación, lo cual, visto desde el presente, parece bastante lógico, pero con una oposición tibia, muy propia de su carácter, sin fortuna ni ningún tipo de consecuencia. El estilo escasamente tradicional de su propia vida –separada de hecho desde la década de los cuarenta y libre para hacer lo que quisiera– le restaba fuerza a esa demanda suya de sensatez y respeto a los convencionalismos. A pesar de esa resistencia inicial, Elisa me aceptó pronto como yerno con todos mis defectos, incluido el de la edad, y hoy es la única persona realmente de confianza con que cuento en Buenos Aires; la primera, con la excepción del Dr. Emery, que supo de mi propósito de volverme a Italia. Elisa es también, por esa misma razón, quien va a tener que afrontar la ingrata tarea de vender mis muebles para enviarme luego el dinero. Imagino que este encargo le resultará un engorro, pero, al margen de que no he tenido más remedio que hacérselo –no habría sabido a quién recurrir y el dinero de verdad lo necesito–, confío en que sea el último de una larga serie de engorros con los que últimamente le hemos complicado la vida.
Todo empezó con el viaje de Sonia, decidido pocas semanas después de la boda de Elisa y Nicolás. Tras una tensa negociación conmigo en la que, como es habitual, ella tuvo la última palabra, Sonia anunció que se iba otra vez a Europa a probar suerte y le pidió a su madre que se ocupara de sus dos hijos durante unos meses, el tiempo que tardaría en organizarlo todo para que ellos pudieran seguirla. Esto ocurrió hace casi dos años, en diciembre de 1976. Sonia se marchó en barco rumbo a Roma con la intención de instalarse en Italia o en España y triunfar allí como artista y ese cambio rompió el frágil equilibrio familiar en el que nos habíamos mantenido durante los diez años anteriores. El motivo por el que no me quedé yo mismo a cargo de Blanca y Mauro es muy sencillo: hasta hace escasos días, cuando me despedí, he estado trabajando como representante de publicidad para una pequeña agencia en jornadas de diez y doce horas diarias, algo que me impedía ofrecerles cualquier atención. Por eso esta posibilidad nunca llegó siquiera a plantearse y, de modo natural, Elisa y Nicolás, que acababan de contraer matrimonio, se vieron al cuidado de unos chicos de catorce y diecisiete años. Parece bastante obvio que esto no entraba en sus planes. De hecho, la inopinada petición de Sonia desbarataba cualquier idea que pudieran tener sobre cómo deben pasar una luna de miel dos jubilados. Aun así, Elisa se dejó convencer, o se vio obligada a aceptar –no saber decir que no ha sido siempre una de sus características–, e instalados primero en la casa de la calle Conde y luego en la suya propia o directamente en La Alicia –la estancia que la familia de Sonia posee en la provincia de Buenos Aires–, más o menos cumplieron con su cometido. En marzo, después de una convivencia no siempre fácil, Blanca voló a Madrid para reunirse con su madre. Teóricamente, Mauro tenía que haberse ido con ella, pero su partida se vio retrasada por un problema imprevisto: debido a las peculiaridades de su biografía –hijo de italiano y argentina y nacido en España–, fue imposible obtener un pasaporte para él hasta pasados varios meses. Este contratiempo me proporcionó un período de engañoso alivio. El acontecimiento que más temía, la marcha de Mauro, se veía de pronto aplazado de forma indefinida y absurda. Fue para mí un momento de confusión, de sentimientos contradictorios, a veces casi de ilusiones, como si, a pesar de la certeza de que la decisión estaba tomada y no tenía vuelta atrás, fuera posible imaginar que esa partida tal vez nunca llegara a producirse. Y sé que, por el contrario, Mauro lo pasó mal, es un chico muy responsable y para entonces había perdido ya el curso. Incluso se puso enfermo, vivió esos meses perseguido por una tos extraña, cuyo origen exacto nadie ha podido averiguar. Desde hacía tiempo, además, nuestras relaciones ya no eran como antes, se habían deteriorado, algo de lo que ahora me culpo porque, presa del pánico a perderle, me volví en esa época un padre controlador, quisquilloso, exigente, lo que nunca había sido. Al final, después de incontables dilaciones, conseguí enfocar el asunto de la documentación del modo apropiado y, en los últimos días de agosto, obtuve para mi hijo aquello que debía haber sido capaz de procurarle desde el principio, un pasaporte italiano (encuentro ahora un extraño significado al hecho de no haber intentado antes darle mi nacionalidad). Elisa compró rápidamente un billete –tiene por costumbre ir cada dos años a Europa y le hacen buenos precios– y así una fría mañana fui a despedirlo al aeropuerto, seguramente el día más triste de mi vida. Pero no fue allí, durante el largo abrazo que nos dimos minutos antes de que subiera al avión, sino más tarde, al regresar a casa y tomar conciencia de que nunca volvería a oír el sonido de su llave en la cerradura ni su cariñoso saludo desde la puerta, cuando realmente creí morir. Entonces, valiéndome del único recurso que me quedaba para no volverme loco, empecé a planear el viaje, el viaje del que les había hablado siempre y que, dada la precariedad de mi situación económica, nadie pensó nunca que pudiéramos llegar a hacer, el viaje a Italia los tres juntos.
He vuelto de ese viaje hace tres meses, me he quedado sin dinero, tengo un cáncer. Mañana parto otra vez hacia Italia, donde confío en que Loris me ayude a encontrar trabajo. Hace un momento he llamado a Elisa, la única persona de confianza que aquí me queda, para comentarle la conveniencia de encontrar un destino adecuado para las plantas, alguien que cuide de ellas. He hecho un innecesario hincapié en lo que significaban para Mauro y me ha dicho que no me preocupase, que tenía previsto encargarse de eso también.
He hablado de mi costumbre de ir al cine con Mauro y de lo mucho que disfrutábamos juntos, de cómo alrededor de ese plan podía organizarse todo el fin de semana y de la importancia que ese recurso tuvo para nosotros a lo largo del tiempo. Pero hay un dato que no he mencionado aún y que quizás sirva para explicar por qué nos concentramos en el cine y no en otra cosa –no se nos ocurrió hacer deporte, por ejemplo, ni dedicarnos a la pesca–, una parte de mi historia muy lejana, pero tan fundamental que nunca he dejado de tenerla presente. Porque el hecho es que, de joven, de muy joven, mucho antes de casarme con Sonia e incluso de que naciera Enrico, antes de salir por primera vez de Italia e iniciar esa vida errante que he mantenido hasta hoy mismo, con poco más de veinte años y en el bolsillo una cantidad de dinero ridícula, decidí apartarme del camino que mi madre había imaginado para mí con el dudoso objetivo de convertirme en actor.
Este cambio de dirección en mi vida fue consecuencia, al menos en parte, del prematuro fallecimiento de mi padre, un suceso completamente inesperado y cruel, que supuso para la familia una auténtica catástrofe. Con solo cuarenta y cinco años, Dante Arcangeli murió de una neumonía en el breve plazo de una semana debido a la fatalidad de que la penicilina aún no había sido descubierta. Yo contaba entonces diecisiete años y, hasta ese momento, había llevado una existencia de niño rico. Mi padre se dedicaba al comercio de paños y telas y, partiendo casi de la nada, había levantado un pequeño emporio. El hecho de que me enviaran al colegio Alla Querce, en Via della Piazzola, y la liberalidad de los veraneos de mi infancia, dos meses en la Riviera y uno en Cortina d’Ampezzo, son las mejores pruebas de su buena posición. Pero su muerte puso fin a todo eso. Hubo socios desleales y malos administradores y, en apenas un año, mi madre, mis hermanos y yo tuvimos que acostumbrarnos a vivir con lo justo. Yo me vi obligado a renunciar a una carrera universitaria –que, para continuar con los negocios de la familia, según se había decidido, no podía ser otra que ciencias económicas y empresariales– y tuve que conformarme, antes de ponerme a trabajar, con un breve curso de márketing, algo que a mediados de los años veinte constituía una auténtica novedad, una experiencia pionera. El único problema era que el bagaje teórico que en tal entrenamiento recibíamos los educandos se reducía exclusivamente a dos principios elementales: persuasión y constancia. Es decir, engatusar al cliente y nunca darse por vencido, siempre intentarlo otra vez. Hay una anécdota que a Mauro le gustaba escuchar de pequeño –a los siete u ocho años, me pedía que se la repitiera a menudo– y que refleja hasta qué punto yo me tomé esas consignas al pie de la letra. Mi primer desafío laboral, con el diploma que nos daban ya en la mano, consistía en vender, comercio por comercio, cajas registradoras, un artefacto que en aquella época no era muy común, por lo que el cometido tenía también algo de revolucionario. En la charcutería Luigi, en Borgo degli Albizi, entré siete veces seguidas a ofrecer mi producto y recibí otras tantas negativas, cada vez más airadas. A la octava, el charcutero Luigi salió de detrás del mostrador con un cuchillo en la mano y me persiguió por toda la calle. Yo tenía por entonces buenas piernas –en Alla Querce se hacía mucho atletismo– por lo que pronto le dejé atrás. Pero, a continuación, me enfrenté a un nuevo dilema: ¿volver o no volver? Opté por ser fiel a las enseñanzas del curso y me presenté allí una novena vez, ocasión en que la venta se consumó ya sin ningún tipo de contratiempo.
Cómo pasé de aquello a trabajar en el teatro no es tan sencillo de explicar, puesto que de forma muy natural acabé dando un giro que no estaba previsto en absoluto y que, habida cuenta de que en mi familia nadie mostró nunca inclinaciones artísticas, resultaba más bien insólito. Lo único que se me ocurre es que yo había sido desde niño un elemento fijo en todas las representaciones escolares de Alla Querce, imagino que gracias a mi desparpajo para asumir ese tipo de retos y al hecho de que siempre me presentaba voluntario, y que en esas tempranas experiencias acaso pueda rastrearse una suerte de vocación. La muerte de mi padre coincidió con el fin de mi etapa de estudiante –acababa justo de terminar la enseñanza secundaria y, como he dicho, ya no pude seguir– y me empujó sin más a la lucha por la vida. Vendí primero cajas registradoras y luego productos químicos y, al cabo de un año, no es que ganara mucho dinero, pero había dejado de ser al menos una carga. Mi madre me expuso entonces su opinión de que tal vez, sin abandonar el trabajo y aunque supusiera un esfuerzo, debía recuperar la idea de ir a la universidad y labrarme un futuro. Pero yo había probado ya las ventajas de una existencia libre y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. Y así, una tarde, después de una transacción inusualmente exitosa que me justificaba ante mi familia y también ante mí mismo, decidí dejarme llevar por lo que realmente me apetecía y, en lugar de acercarme a preguntar sobre plazos de matriculación y requisitos, tal como había prometido, me dejé caer, sin saber muy bien con qué propósito, por un pequeño local cercano a mi domicilio en el que había visto extraños movimientos alguna vez y en cuya puerta un cartel viejo y herrumbroso anunciaba:
Circolo Filodrammatico Fiorentino “Talia”
La vida que llevé a lo largo de la década siguiente fue consecuencia de esa caprichosa decisión, puesto que, si bien había mostrado ya un cierto interés por los escenarios –siempre en un ámbito estudiantil y, por tanto, exento de riesgos–, nunca se me había ocurrido que aquello pudiera dar lugar a algo más serio. La clave estuvo sin duda en la cálida acogida que me dispensaron los filodramáticos, quienes me animaron a que ingresase sin más trámites en las filas del Circolo y me dieron enseguida pequeños papeles para que fuese adquiriendo tablas. De este modo me vi convertido, en poco tiempo, en uno de los suyos, y así empecé a compaginar mi trabajo de vendedor a comisión, imprescindible para la supervivencia, con representaciones teatrales en las que participaba como actor aficionado. Pero la pertenencia a aquel grupo no suponía solo la oportunidad de salir a escena a interpretar personajes, sino que obligaba también a hacerse cargo de otras tareas. Allí todo el mundo colaboraba según sus habilidades –unos adaptaban los textos, otros dirigían los ensayos, otros se encargaban de la utilería y la tramoya– y, en vista de que yo no sabía coser trajes ni pintar decorados, ni tenía tampoco un gran conocimiento de la literatura dramática, se me adjudicó una labor que nadie quería y que, a diferencia de las anteriores, sí iba bien con mis aptitudes: la de promocionar los espectáculos en calidad de agente y conseguir funciones a cambio de una retribución que nos permitiera cubrir gastos y seguir existiendo. Me enorgullece recordar ahora que, en los casi dos años en los que formé parte de la compañía, donde asumí esa responsabilidad prácticamente en solitario, estrenamos de forma habitual tanto en Florencia como en otras localidades vecinas: Fiesole, Pistoia, San Gimignano, Lucca… Todos esos lugares me vienen a la mente, así, sin pensar mucho.
Tal como corresponde a un puñado de diletantes sin pretensiones, en el Circolo Talia cultivábamos un repertorio relativamente fácil. El grueso de nuestra producción estaba compuesto por obras de corte humorístico escritas por autores florentinos y habladas en lengua vernácula, un género muy del agrado del público que iba a vernos, que solo buscaba divertirse y nos recompensaba con prolongados aplausos. Incluso cada cierto tiempo aparecía alguna reseña favorable en la prensa regional. Yo debuté con una pequeñísima intervención en Lo zio d’America, de Nando Vitali, y seguí con otra algo mayor en Giovannino il permaloso, de Giulio Svetoni. Creo que en ambas me desenvolví razonablemente bien, a pesar de mi inexperiencia, y que nadie tuvo queja. Pero la auténtica prueba, y con ella el reconocimiento de mis compañeros, me llegó cuando Pasquale Marotta, que hacía las veces de director escénico, se atrevió a encomendarme el papel de Ugo en Gallina Vecchia, la famosa comedia de Augusto Novelli. Hoy diría que caben pocas dudas de que, a mis veintiún años, el personaje de Ugo me iba como anillo al dedo, por lo que, al menos desde ese punto de vista, Pasquale acertó. Yo era por entonces joven, ambicioso y desenvuelto, y podía mostrarme un poco caradura si hacía falta. También empezaba a ser consciente de que, sin ser exactamente guapo, gozaba de modo bastante natural del favor de las mujeres, lo cual me facilitaba el acercamiento a Ugo y daba credibilidad a mi trabajo (el punto de partida argumental era que Ugo, pese a estar comprometido, se deja querer interesadamente por una dama madura y rica). El resultado fue que tanto la obra como mi interpretación constituyeron un sonoro éxito y que, en mi doble condición de actor y representante, no tuve ningún problema para conseguir funciones durante varios meses. Luego, ya fuera de los escenarios, ese éxito fue seguido por otros de distinto tipo, esta vez con un par de actrices que me superaban en edad y que, igual que la protagonista de Gallina Vecchia, se animaron a disfrutar sin prejuicios del encanto de la juventud.
Como puede imaginarse, a esas alturas yo era ya alguien muy distinto al muchacho que había corrido delante del charcutero Luigi para salvar el pellejo. El teatro me había abierto un mundo hasta entonces desconocido y me había hecho crecer deprisa. Aunque seguía en el hogar familiar con mi madre y mis hermanos, me había acostumbrado a entrar y salir sin dar explicaciones, frecuentaba los ambientes artísticos todo lo que me era posible y, como resultado de la fluida relación que mantenía con el sexo opuesto, incluso me permitía no volver a dormir alguna noche. También me había apuntado a clases de interpretación en la Scuola di Recitazione di Firenze con el propósito de aprender con seriedad el oficio. Era un ritmo auténticamente agotador, porque, además, desde el punto de vista teatral, yo seguía siendo solo un amateur, un filodramático, alguien que no espera vivir de ello, lo cual me obligaba a ejercer de representante de mercancías diversas –cajas registradoras, productos químicos, finas pieles para calzado en la época de Gallina Vechia– durante la mayor parte de la jornada. A partir de cierto momento, tal profusión de actividades empezó a pesarme, y esto me llevó a la pregunta de si no había llegado la hora de dar el salto. Todo se resolvió, por fortuna, bastante rápido, en un proceso en el que tuvo mucho que ver la casualidad.
Yo tenía por entonces un amigo llamado Beppe Fuorlo que era algunos años mayor que yo y trabajaba en la compañía Lorenzi–Colombo–Mattei, dedicada a un tipo de teatro enteramente profesional y comercial, con categoría de genérico primario. Beppe me había visto haciendo de Ugo varias veces y me había dicho que tenía madera, un talento que no era nada habitual y que, a poco que me esforzase, me permitiría ganarme la vida y olvidarme para siempre de la venta de pieles y tinturas químicas. Yo, por mi parte, le había ayudado dándole las réplicas para que consiguiera aprenderse su papel de Carlo en Lasciami stare, ti prego!, comedia en dos actos de Temistocle Bompanti, la última obra que la Lorenzi–Colombo–Mattei planeaba llevar a escena. Lo que sucedió fue simplemente que, un par de días antes del estreno, Beppe se cayó de unas escaleras cuando intentaba alcanzar un frasco de conservas y se rompió los dos brazos. Asistí entonces, aún desde fuera, a un fenómeno nada infrecuente en el mundo del teatro: el pánico incontrolable que se extiende por las filas de toda una compañía cuando un actor se ve repentinamente incapacitado para salir a decir su parte y la misión de encontrar un sustituto a tiempo parece imposible. Consultado Beppe, sin embargo, este dio mi nombre y declaró con tranquilidad que yo estaba en perfectas condiciones de hacerme con el personaje en unas pocas horas puesto que, en su opinión, me había convertido ya en un verdadero profesional y puesto que me conocía el texto casi tan al dedillo como él mismo, gracias al tiempo que había empleado ayudándole. Y así, con solo un ensayo a cuestas, el traje blanco de Beppe debidamente acortado para no tropezar y un bigote postizo que me permitía aparentar cuarenta años, fui el ambicioso Carlo la noche del 22 de marzo de 1929, en el teatro Baldovini de Florencia, y también todas las noches de los dos meses siguientes a razón de seis días por semana, el tiempo que Beppe tardó en curarse. Así conseguí ser aceptado en la Lorenzi–Colombo–Mattei, igualmente con categoría de genérico, donde me quedé dos años, y así inicié un tipo de vida que abarcaría toda mi juventud y me gustaría más que ninguna otra, que me llevaría a conocer el lujo, a disfrutar del amor más de lo que había soñado nunca y a codearme con los más grandes.
Me he dado cuenta de pronto –ahora con el pijama puesto y después de haberme cepillado los dientes, a punto de irme a la cama– de que de pocas cosas le he hablado tanto a Mauro, a lo largo del tiempo, como de mi pasado de actor. Seguramente esto se deba a que es una época que ahora recuerdo con satisfacción y nostalgia. Entonces era joven y estaba convencido de que todo –el amor, los hijos, el trabajo– saldría razonablemente bien. Aún no me había llegado la hora del cinismo ni tenía remordimientos, tampoco nada serio de lo que arrepentirme. Puesto a evocar, por tanto –y más allá del mero placer de la remembranza–, creo que elegí transmitirle a mi hijo una imagen de mí mismo con la que siempre me he encontrado a gusto, algo que oponer al hombre abandonado en el que me convertí en Benidorm y que seguí siendo luego, aquí en Buenos Aires. La respuesta de Mauro a esas historias ha sido la mejor que podía esperar. Desde el principio supe que esa parte de mi vida tenía la cualidad de despertar en él auténtica fascinación, y eso me ha animado a extenderme y me ha hecho feliz.
A Mauro le gustaba oír, por ejemplo, el relato del accidente de Beppe, debidamente escenificado, y de cómo ingresé en la Lorenzi–Colombo–Mattei y me convertí en profesional de la noche a la mañana (al principio, Mauro estaba convencido de que su padre había sido actor solo porque un amigo suyo se había caído por unas escaleras). El caso es que ese golpe de suerte marcó un antes y un después en mi vida artística. En solo unos días me despedí de los filodramáticos, dejé las ventas y me entregué de lleno a disfrutar de los beneficios de mi nueva posición: cenas en Gastone casi todas las noches, viajes por Italia, agitada vida social y el inicio de un conocimiento cada vez más preciso de los entresijos de ese mundillo. El cambio supuso asimismo una creciente especialización en los caracteres que representaba. Giacomo Lorenzi decidió, probablemente con buen criterio, que tanto por mi físico como por mi manera de moverme me iban bien los personajes juiciosos y de edad algo superior a la mía, extremo que ya se había comprobado en la comedia de Bompanti (él me lo vendía diciendo que tenía porte aristocrático y que eso no se podía desperdiciar). Empecé entonces a hacer de hermano mayor, de tío, de padre, de cuñado –siempre en papeles secundarios, claro está–, y a cultivar ese estilo parsimonioso y elegante que me había sido atribuido. Debo reconocer que, con veintidós o veintitrés años, esa imagen me parecía extremadamente favorecedora, por lo que intenté sacarle partido tanto en escena como fuera de ella. Con mis nuevos ingresos –muy superiores a lo que había supuesto–, renové primero mi vestuario y luego me alquilé un apartamento pequeño, pero decorado con gusto, en el centro de Florencia. Así, al cabo de unos meses, me había convertido en un perfecto dandy.
En las fotos que guardo de esa época aparezco a menudo en bata –son siempre batas lujosas de seda, con elaborados dibujos–, apoyado contra el muro de la terraza de aquella casa alquilada, una casa que, igual que esta que ahora dejo en Buenos Aires, daba en su parte trasera a un jardín con árboles. Hace poco estuve mirándolas y me sorprendió la confianza que yo transmitía entonces. Hay una especie de vitalidad contagiosa en mi actitud, algo desbordante que quizás pudiera ser seguridad u optimismo, no lo sé con certeza, pero que aún hoy, pasados casi cincuenta años y cuando me encuentro en el polo opuesto de esos sentimientos, soy capaz de percibir como propio. También encontré varias en las que visto de esmoquin y sujeto una pipa en la mano de un modo muy visible –estas son eficazmente teatrales–, algunas de fiestas, rodeado de amigos y famosos, y otra en la que llevo un traje blanco similar al que usé para hacer de Carlo en la obra en la que sustituí a Beppe Fuorlo, además de un pequeño bigote, esta vez auténtico. Decían en mi juventud que yo tenía un asombroso parecido con el actor británico Leslie Howard –la delgadez, la cara angulosa, la amplitud de la frente, el modo de mirar– y, viendo estas fotos, no me parece del todo imposible que tal comparación fuera correcta. En cualquier caso, creo que el aire aristocrático al que se refería Lorenzi sí existía, aunque no sabría a qué atribuirlo, y que me confería, por añadidura, una dignidad característica, una cierta flema que era de muy buen efecto en el tipo de pieza ligera que representábamos. Prueba de ello es que, una mañana, leyendo el periódico, me encontré con que un crítico de La Gazzetta di Firenze había escrito de mí: “Arcangeli es uno de nuestros actores más ingleses, y por eso la elección es especialmente acertada”. Al margen de la peculiaridad del elogio –no tengo claro qué significa eso de ser “un actor muy inglés”–, me puse, como es lógico, muy contento, en un estado de buen humor que me duró varios días. Y es verdad que el comentario no carecía totalmente de sentido, ya que era a propósito de mi papel de Lord Wetherell en Fanny e i suoi domestici, la obra de Jerome K. Jerome, que tuvimos en cartel durante más de dos meses con bastante buena prensa.
A mediados de 1933 dejé la Lorenzi–Colombo–Mattei y me trasladé a vivir a Roma. No es que me encontrara a disgusto donde estaba, sino que me apeteció la aventura de sumergirme en el ambiente de la capital, a cuyo lado, Florencia, por muy cuna del italiano y cuna de la cultura que fuese, empezaba a parecerme un poco de provincias. Gracias a contactos hechos con anterioridad, estaba seguro de que en Roma encontraría trabajo, y realmente así ocurrió, por lo que nunca, a lo largo de los años que permanecí allí, tuve motivos para arrepentirme del cambio. Cuando le hablo a Mauro de esa etapa de mi vida, cobro siempre conciencia de lo privilegiada que fue mi juventud (creo que él también vislumbra algo extraordinario en ello y que esto le sirve para contrarrestar, al menos en una pequeña parte, la extrañeza que a veces le produce tener un padre que podría ser su abuelo). Lo que me sucede en esos momentos es que revivo el espíritu de aquellas fotografías: la osadía, el entusiasmo, la despreocupación… Porque lo asombroso es que, aun perteneciendo simplemente a una especie de clase media teatral –nunca llegué a ser una gran figura–, yo manejaba por entonces mucho, muchísimo dinero, me iba a menudo de gira, vestía la mejor ropa y comía en restaurante dos veces diarias. Esto se debe a que, en la Italia de aquellos años, había una gran afición al teatro. El público literalmente se apretujaba en las salas, nos halagaba y nos aplaudía, y nosotros vivíamos muy bien y con gran libertad, siempre a la altura de esa admiración. Por eso, además de interesante, la gente con la que yo me relacionaba era por lo general adinerada, glamurosa y algo excéntrica. Lo mejor de todo era que formábamos un grupo para el que no parecían contar demasiado los convencionalismos sociales. Teníamos otros horarios, otro aspecto y otras costumbres y, dentro de lo que entonces era posible, hacíamos lo que nos daba la gana. Algo en lo que nos comportábamos de forma radicalmente distinta a los demás, por ejemplo, era la vida sentimental. Yo me había iniciado sexualmente a los trece años en un prostíbulo de Florencia, un comienzo canónico entre los niños de mi ciudad y generación, pero en cambio a los veinticinco era evidente que me salía por completo de la norma: mientras muchos de mis antiguos compañeros se encontraban ya casados y con hijos, para mí el matrimonio era un contrato que solo me tocaría firmar, quizás, a muy largo plazo. Entretanto me dejaba querer, cambiaba de amante con frecuencia –o me cambiaban ellas a mí por otros, daba igual– y me divertía. Tenía la sensación de que iba a poder mantener esos hábitos para siempre y de que la vida que me había tocado vivir era la mejor de las posibles.
Conocí en esa época a mucha gente que era famosa o que más tarde lo fue, y en ocasiones me he encontrado hablándole a Mauro de aquella antigua troupe con la que alternaba. De algunos ya nadie se acuerda, sobre todo aquí en Argentina, y parece lógico. Para nadie significa gran cosa que yo haya compartido escenario, y en un papel protagonista, con la renombrada Dina Galli, por poner un caso, o que haya trabajado para Sergio Tofano o formado parte durante dos años de la Adani–Cimara. Sí sorprende en cambio que diga que traté mucho a Anna Magnani y que, cuando ya había dejado de ser actor, pero aún seguía en el ambiente, tuve bastante relación con los jóvenes Sordi, Tognazzi y Gassman. A veces Mauro y yo vamos a ver juntos alguna película en la que aparece alguno de ellos (hace unos pocos años, La armada Brancaleone, con Gassman, o la última, en el viaje a Italia, Amici miei, también de Monicelli, que me emocionó de un modo que no esperaba) y noto que Mauro se siente orgulloso de que su padre tenga un pasado en común con gente tan ilustre. Pero hay, entre todas esas personalidades, un hombre que sobresale de modo especial. Mauro me ha oído hablar de él con detenimiento y mucho más que del resto porque, además de haber sido mi amigo –y aquí estoy utilizando esa palabra con toda la profundidad que merece–, fue, en mi opinión, el mayor talento que el teatro y el cine italianos hayan dado jamás al mundo. Me estoy refiriendo, claro está, a Vittorio de Sica.
Me presentaron a De Sica en una fiesta, al poco de instalarme en Roma, y no es por presumir, pero la verdad es que congeniamos de inmediato. Aunque Vittorio no había conseguido todavía la fama de la que disfrutó luego, para mí fue, desde el primer instante y durante todos los años que duró nuestra relación, el más acabado ejemplo de genio total, un auténtico Leonardo (de hecho, aún hoy sigo pensando lo mismo). No voy a pretender ahora que De Sica tuviera algún tipo de influencia en mi carrera, porque no sería verdad –o, si la tuvo, esta fue mínima–, pero sí afirmo que yo le tomé como modelo, no de algo a lo que pudiera aspirar, sino justamente de un ideal inalcanzable. Por ejemplo, en los años treinta se llevaban las comedias de teléfonos blancos, que eran amables, graciosas y nos servían para no pensar demasiado en lo que estaba ocurriendo en nuestro país y en el mundo, para no preguntarnos hacia dónde íbamos. Todos recurríamos a ellas una y otra vez porque era el tipo de pieza que llenaba teatros, pero lo cierto es que nadie las hacía como De Sica, que, además de divertir al público, les daba una profundidad especial, era el maestro (y así lo sancionó el propio Aldo de Benedetti, a quien se considera casi el creador del género, cuando escribió expresamente para él Due dozzine di rose scarlatte). Luego, después de la guerra, De Sica cambió por completo y se puso a dirigir cine de una forma distinta a cualquier otra que se hubiese intentado antes. El resultado de ese empeño fue Ladri di biciclette, que para mí es, sin discusión, la mejor película que se haya hecho nunca (Mauro lo sabe bien, con todo lo que le he hablado de ella). Y así podría seguir durante horas, ya que el éxito acompañó a De Sica hasta el final, pero no voy a insistir en algo que es de sobra conocido.
Como decía, yo también hice comedias de teléfonos blancos en aquel entonces, muchas, y me dieron grandes satisfacciones: Giro del mondo, I capricci di Susanna, Peccato biondo, L’amore… Uno de mis mejores recuerdos procede precisamente de una obra de De Benedetti, Non ti conosco più!, que planteaba con osadía y brillantez el clásico asunto del triángulo amoroso. En esa pieza yo daba vida al personaje del Dr. Spinelli, psiquiatra, a quien Paolo llama de urgencia para que trate de curar a Luisa, su mujer, que ha sufrido un repentino ataque de amnesia y, al no reconocerlo, pretende echarlo de casa. Pero, enfrentado a ese desafío, el Dr. Spinelli no resiste la tentación de poner en marcha un doble juego: por un lado, se afana en convencer a Paolo de que está actuando con profesionalidad y según se le ha pedido (y, en efecto, se estruja el cerebro para intentar encontrar una cura milagrosa), mientras que, por otro, trata de aprovecharse astutamente de la situación, ya que, desde el primer momento, Luisa le ha tomado a él por el auténtico marido y está incluso dispuesta a meterle en su cama.
Con Non ti conosco più! alcancé seguramente la cúspide de mi carrera (esto debía de ser en el año treinta y seis o treinta y siete). Recuerdo que De Sica vino a verme y que me dijo que mi trabajo le había gustado. Se mostró, desde luego, muy amable, aunque yo nunca me he engañado con respecto a mi categoría como actor –solo mediana–, ni con respecto al hecho de que esa opinión no especialmente entusiasta sobre mí mismo fuera compartida por él, como más tarde pude comprobar. Fue una época muy divertida, no obstante, en la que también hice otro tipo de obras. Tuve bastante fortuna, por ejemplo, con un género que entonces era muy popular y que luego influyó en el cine: el teatro giallo italiano, es decir, detectivesco. Mi interpretación del incisivo inspector Stoll en Grattacieli, de Guglielmo Giannini, fue alabada, y una prueba de la calidad de la obra es que la escena final ha sido citada muchas veces como antecedente de la de Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie.
Todo ese pasado mío tuvo gran influencia en mi relación con Mauro y, más concretamente, en nuestra forma de divertirnos. Si me hubieran preguntado hace unos años, yo habría dicho que las posibilidades de que mi hijo siguiera con el tiempo mi camino y se convirtiera en actor no eran tan escasas. Ahora de eso ya no queda nada (la última noticia es que quiere estudiar fotografía y tocar la guitarra, se está buscando a sí mismo, es lo normal), pero entonces pasábamos horas inventando historias y metiéndonos en la piel de otros.
El modo que teníamos de iniciar el juego era muy peculiar porque partía siempre de una fórmula de tres preguntas que Mauro lanzaba de repente, por sorpresa, a modo de propuesta:
–¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?
Según la respuesta que diéramos a ese desafío –dos paracaidistas aliados, perdidos en campo enemigo, en la Segunda Guerra Mundial; dos vaqueros que buscan venganza por el asesinato de un hermano; dos espadachines que se baten en clara desventaja numérica contra un enemigo ruin y poderoso– el juego duraría más o menos, tendría una trama de mayor o menor complejidad, implicaría el uso de unas armas u otras (porque siempre había armas). Cualquiera que haya participado alguna vez en una obra de teatro –aficionado, profesional o del tipo que sea– sabrá por experiencia lo fácil que es perder la noción del tiempo durante los ensayos. Eso era exactamente lo que me ocurría a mí cuando jugaba a esas cosas con Mauro. Yo me dejaba llevar por mi personaje igual que mi hijo se dejaba llevar por el suyo, y así a veces nos daba la hora de la cena. En esas ocasiones, además, revivía un poco aquel pasado. Me volvía a sentir actor y a hacerme la ilusión de que dominaba el escenario.
Esa etapa constituye para mí uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Yo era joven, feliz, hacía lo que me gustaba y me sentía recompensado. Pero, pensando ahora en ello retrospectivamente, me doy cuenta de que, junto al buen sabor que me quedó de entonces, guardo una pequeña frustración: sin renegar en absoluto del tipo de obras en las que trabajé, me gustaría haber hecho también un teatro más serio, con más peso, más moderno, haber participado en alguno de los movimientos que luego, solo unos años más tarde, revolucionaron la escena. Yo hice mucha comedia ligera, pero nunca interpreté a Chejov, Pirandello o Ibsen. Tampoco a Shakespeare. Algunos de mis compañeros vivían a caballo entre esos dos mundos, el de los teléfonos blancos y el de la profundidad dramática, sin especial dificultad, pero lamentablemente ese no fue mi caso. A mí, por ejemplo, no me buscó Pietro Sharoff para hacer Tío Vania, algo que sí me habría gustado. Y cuando se me presentó la oportunidad de probar ese otro tipo de teatro más denso, más de vanguardia, fue para una colaboración realmente mínima, a pesar de lo cual considero esa experiencia muy significativa, quizás porque concedo en ella mucha más importancia a la persona que dirigía la obra que a la obra en sí.
Poco antes de casarse con un jerarca fascista y prácticamente retirarse hasta el fin de la guerra, la célebre Tatiana Pavlova montó en Roma La morte in vacanza, de su amigo Alberto Casella. Por entonces la Pavlova era ya un mito entre nosotros, y no solo por haber conseguido, junto a Sharoff y Kiki Palmer, los primeros éxitos de Chejov en Italia, sino por la modernidad de sus puestas en escena y la forma particular que tenía de trabajar con los actores, al parecer derivada de su aprendizaje en Rusia del método Stanislavski. Yo había oído hablar de ella, por supuesto, e incluso habíamos coincidido en alguna ocasión, pero nunca se me había ocurrido que pudiera llamarme para que colaborase en un montaje suyo. Ese ofrecimiento se lo debo, como tantas otras cosas, a Vittorio de Sica, que fue quien le dio mi nombre (De Sica había saltado a la fama justamente en su compañía a comienzos de los años veinte). E, igual que me ocurrió en mis inicios como profesional en la Lorenzi–Colombo–Mattei, aquí me llamaron para que cubriese el hueco dejado por la repentina indisponibilidad de un actor, con la notable diferencia de que esta vez la parte encomendada no solo no gozaba de ningún protagonismo, sino que era de verdad pequeña, rayana en lo insignificante. Porque, aunque suene quizás absurdo, lo único que yo tenía que hacer en aquella obra se reducía a lo siguiente: mantenerme en segundo plano por espacio de veinte minutos sin decir palabra mientras los demás discutían y, en un momento dado –cuando ya se habían ido–, levantarme yo también de donde estaba y atravesar el escenario de punta a punta, muy lentamente y en absoluto silencio, intentando transmitir solo con el gesto todo el temor y el desconcierto que la presencia de ese grupo había dejado en el aire. Cuando me dijeron en qué consistía mi papel, me quedé realmente perplejo (yo acababa de hacer de Spinelli en una pieza en la que no paraba de hablar, de moverme y de figurar durante casi dos horas), pero no se me pasó por la cabeza rechazarlo y, por supuesto, enseguida comprobé que había hecho bien. Tatiana Pavlova tenía las ideas perfectamente claras y se dedicó a esa pequeña intervención mía con una seriedad y una pasión que yo nunca antes había visto. Me pidió que sintiese el entorno, que utilizara mis recuerdos, que me inspirara en imágenes, que me valiera de una serie de sentimientos sin dejarme vencer por ellos, y así, aun dentro de los estrechos márgenes de la minúscula tarea que me había sido adjudicada, me hizo sentir primattore. También me dio de este modo las claves de una forma de interpretar que hasta entonces no conocía y que, desafortunadamente, tampoco pude poner ya más en práctica.
Algún tiempo después, una persona muy conocida para nosotros sufrió en sus carnes la represión del régimen fascista. Aldo de Benedetti fue proscrito de los escenarios debido a su origen judío y hubo de subsistir escribiendo guiones cinematográficos que no le era permitido firmar. No voy a ocultar ahora que a mí la cuestión política no me había interesado excesivamente en esos años. Supongo que el tipo de vida que llevaba –más bien frívola, cómoda y tocada por un cierto frenesí muy propio del oficio– me hizo pasar por alto lo que estaba sucediendo en mi país. Yo nunca fui partidario del régimen de Mussolini, pero tampoco hice nada para oponerme. Simplemente me acomodé sin preocuparme demasiado y así me sumé a la irresponsabilidad de muchos italianos. Solo cuando las obras de De Benedetti fueron prohibidas y él se vio obligado a desaparecer de la vida pública, empecé a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Para entonces mis perspectivas como profesional no estaban ya tan claras. Llevaba casi una década haciendo comedias fáciles y empezaba a necesitar un cambio, pero no acertaba a imaginarme por dónde este cambio podría venir. Por una parte, tenía la impresión de que, por más que me apeteciera, mi encaje en un teatro más serio era improbable –nadie me había vuelto a llamar ni parecía considerarme para esos proyectos– y, por otra, tampoco creía que me esperase un gran futuro en la industria que en esa época se estaba afianzando como la más pujante y prometedora, la del cine. Esto último no es solo una suposición mía, no lo digo porque sí. Entre el año treinta y seis y el treinta ocho participé en tres películas –Ma non é una cosa seria, Amicizia, Questi ragazzi–, en papeles que, pese a ser muy pequeños, me sirvieron para tomarle el pulso a la interpretación frente a la cámara. Guardo de esa experiencia un recuerdo confuso y teñido de desasosiego: me desanimaban las esperas y las repeticiones interminables, no me acostumbraba a la luz ni al calor de los focos –siempre tan encima de uno–, ni a la proliferación de cables y paneles reflectantes, así como tampoco conseguía adaptarme al hecho de que las escenas hubiesen de ser rodadas en un orden distinto al de la narración. Pero, por encima todo, lo que me faltaba era el público, la inmediatez de la respuesta, ese contacto humano primordial que era la esencia misma de nuestra actividad.
Tengo ahora, al final de mi vida, la sensación de haberme esforzado siempre por construir cosas que luego, bien por voluntad propia, bien obligado por las circunstancias, abandonaba. Fui propietario de un buen restaurante en Benidorm y lo malvendí, tuve un buen trabajo en Brasil y un día lo dejé, y mañana voy a cambiar esta casa en la que vivo y en la que he llegado a encontrarme a gusto por otra de la que no sé nada y que sin duda será peor. Pero, de todas esas renuncias, la que más me duele es la del teatro. Más de una vez me he preguntado qué me llevó a desertar de esa profesión, y he de reconocer que no poseo una respuesta definitiva. Cuando he tenido que explicárselo a Mauro le he dicho que, como actor, yo no era bueno, una razón que me parece obvia, pero también engañosa, porque en el fondo pienso que tampoco sería tan malo y, sobre todo, porque no aclara el motivo por el cual, en un momento dado, uno acepta abandonar lo que más quiere en el mundo, lo que más feliz le hace. Esa es, sin embargo, la versión que le he transmitido a Mauro y también la que me he contado a mí mismo durante décadas. Y, en las ocasiones en las que me he visto obligado a salir del paso ante un interlocutor más insistente, me he valido de una anécdota para zanjar la cuestión.
Ocurrió en Roma poco antes del estallido de la guerra. Yo había dejado ya de actuar y había comunicado esta decisión a todo el círculo de colegas. La había hecho correr por el ambiente buscando cierta publicidad, como si necesitara reafirmarme: me retiro de esto, amigos, lo dejo, tengo mis razones. Hubo algunas protestas más o menos escandalizadas, más o menos sinceras, pero nadie intentó disuadirme en serio, y solo una persona, si bien a su modo, habló con auténtica franqueza. Vittorio de Sica me invitó a una fiesta que daba en su casa, a la que acudía mucha gente desconocida para mí, y cuando llegué me recibió con una demostración de afecto inusual, tanto que me hizo sentir que aquello tenía algo de homenaje. Luego me condujo del brazo hasta donde estaban unas personas muy cercanas para él y me presentó de un modo que no dejaba lugar a dudas sobre su opinión:
–Este es Renzo Arcangeli –dijo–, un hombre inteligente.
Vista aquella decisión desde la distancia, sin embargo, creo que cabe añadir algunas cosas. Ya he dicho que no puedo presumir de haber tenido una gran conciencia política o social, pero lo que sí sé es que, hasta cierto punto, e imagino que igual que muchos de mis conciudadanos, yo empezaba por entonces a sentir que vivía en un mundo que se acababa, un mundo condenado. Por eso, seguir haciendo comedias de teléfonos blancos a finales de los años treinta, cuando había quedado ya claro que Italia estaba gobernada por un hombre que nos iba a llevar al desastre y cuando los nazis ya habían invadido Checoslovaquia y Austria, me producía una cierta desazón. Aquel era un sentimiento muy peculiar, como de estar cometiendo un error, de frustración, de inutilidad y también de urgencia. La lástima es que, en esas circunstancias, yo no supiera qué hacer, hacia dónde dirigirme, cómo actuar, cosa que sí supieron otros. Confieso que alguna vez me he hecho algún reproche por mi falta de claridad en aquellos tiempos tan revueltos, pero tampoco quiero ser excesivamente duro conmigo mismo. Yo era un italiano en Italia, al fin y al cabo, y eso no puede olvidarse. Tengo además la certeza de que nunca obré mal, al menos conscientemente, y de que ayudé a la gente a la que apreciaba siempre que se me presentó la oportunidad. El día que apareció por casa mi antiguo colega Daniele Ferrara y me pidió refugio por ser judío, por ejemplo, yo le franqueé la puerta y le tuve allí una semana, corriendo todo tipo de riesgos, hasta que pudo escaparse. Debo decir que nunca he vuelto a pasar tanto miedo.
Como ya había dejado el teatro y tenía que ganarme la vida, regresé a los negocios. Al principio fue muy difícil, pero luego supe aprovechar el momento y empezó a irme bien. Compré y vendí y acabé haciendo dinero, mucho, quizás demasiado para lo que es moralmente aceptable en una guerra, pero así fue como ocurrió. En el año cuarenta y dos, conocí a Bettina, que era también ex actriz –solo que, si yo era de segunda categoría, ella era de cuarta–, y enseguida nos casamos. Ese momento tan lejano, tan temido, había llegado, al parecer. Me estaba haciendo mayor. A los pocos días de la boda, la empresa para la que trabajaba –había conseguido colocarme en una multinacional gracias a mis supuestos conocimientos de márketing– decidió enviarme como delegado a Albania. El país estaba ocupado por el ejército italiano y se mantenía más o menos tranquilo. Había gran abundancia de materias primas, que era lo que buscábamos, e Italia había hecho allí una enorme inversión en infraestructuras y obras públicas, lo que nos daba una cierta legitimidad, pese a haberles invadido. Al llegar nos instalamos en una bonita residencia en Tirana y, un año más tarde, nació Enrico. Fue un niño bueno y simpático al que me dediqué poco. Era Bettina la que se ocupaba de él –y también disfrutaba de él, en consecuencia–, mientras yo vivía pendiente de los negocios y el dinero. Entre nosotros las cosas no iban ni bien ni mal. Nuestra relación, más que un amor, era un acuerdo de ayuda mutua, sin pasión ni excesivos problemas siempre que cada uno cumpliera con su parte (y estaba claro que la mía era material, en ese aspecto Bettina era bastante exigente). Yo pasé así la guerra, por tanto: comprando, vendiendo y promocionando el comercio entre la pequeña colonia y la metrópoli para mayor gloria del Imperio Italiano, por decirlo en los pomposos términos utilizados por la propaganda oficial de entonces. Fueron cuatro años que ahora recuerdo con una sensación de absoluta irrealidad, como también me sucede con aquel primer matrimonio, como si no me hubiera ocurrido a mí o me hubiera dejado llevar sin saber muy bien lo que hacía. Hasta que un día la guerra acabó y de pronto nos dimos cuenta de que llegaba el comunismo de la mano de los mismos que habían estado resistiendo la imposición de esa élite extranjera de la que yo formaba parte. Nos vimos obligados a huir de Albania precipitadamente, casi con lo puesto, y tuvimos que dejar allí todo lo que habíamos ganado. No obstante, no creo estar exagerando si digo que esa pérdida, a diferencia de otras, me importó solo lo justo. Incluso vi una especie de restitución en volver a empezar de cero. Pero repito que esa es una época de mi vida un poco oscura, y a veces he sido yo mismo quien ha procurado que quedara así. De mi experiencia albanesa, por ejemplo, no le he hablado mucho a Mauro, aunque tampoco le he ocultado nada. Puestos a contar, he preferido siempre las historias de los partiggiani –entre los cuales obviamente no me incluyo– y del amor por la libertad del pueblo italiano, que se alzó contra Mussolini y le colgó en la plaza pública.
Antes he dicho que me marcho mañana, pero acabo de ver en el reloj despertador que ya pasan de las doce, lo que significa que hemos entrado en el día de la partida. Hasta ahora no me he podido dormir, sin embargo, y eso es algo que me desconcierta porque no me sucede a menudo. Entonces me asalta una nueva preocupación, un miedo: más que lo que vaya a ocurrir mañana cuando llegue –el encuentro con Loris, la casa, buscar trabajo, el médico–, lo que me atemoriza ahora mismo es la posibilidad de enfrentarme a una noche de insomnio. Por eso hago un esfuerzo por recuperar la calma: cierro los ojos y me quedo quieto, muy quieto. Luego, como me enseñó mi madre cuando era niño, trato de pensar en algo agradable.
He resistido durante largo rato la tentación de mirar el reloj, pero al final he cedido. He visto que marcaba ya las tres de la madrugada y entonces me he levantado y he ido un momento al baño. Allí de pie, orinando, me he reído con el recuerdo del desprecio que le producían a Mauro las plantas de plástico, un producto absurdo que en determinados ambientes causa auténtico furor, nunca he entendido por qué. Luego, de vuelta en la cama, no he podido dejar de pensar en Pinamar, que constituye para mí el ejemplo perfecto de la felicidad vivida con mi hijo.
Fuimos de vacaciones a Pinamar juntos, los dos solos, en dos ocasiones distintas, en los meses de febrero de 1975 y 1976. Mauro tenía doce y trece años, respectivamente, por lo que estaba viviendo esos últimos momentos de la infancia en los que la necesidad de abrirse al mundo no es aún imperiosa.
Yo llevaba seis meses trabajando para Giovanna Pellegrini y mi vida había mejorado sustancialmente con respecto a los tiempos de Cascelli. No tenía grandes ingresos, pero sí una cierta estabilidad, y por eso se me ocurrió que por primera vez en mucho tiempo podía permitirme el lujo de unas vacaciones. No obstante, estaba claro que debía ser algo barato y, dada la edad de Mauro, pensé que podíamos ir perfectamente a un camping. Por alguna razón que ahora no consigo entender, esto hacía que Blanca se quedara automáticamente fuera del plan. Debo admitir que a pesar de ello seguí adelante, quizás incluso con cierto alivio. Alguien de la agencia de Giovanna me proporcionó la dirección de un establecimiento de este tipo en la localidad costera de Villa Gesell y yo les escribí preguntando por las instalaciones y el precio y dando cuenta de nuestro interés por viajar allí. A los pocos días recibí una carta de respuesta en la que, de forma escueta pero, según pensé yo en ese momento, suficiente, me decían que contaban con todo lo necesario y que la playa estaba a menos de cien metros. El camping lo regentaba una pareja de ingleses, y esto fue definitivo. Desde siempre he considerado a los ingleses gente seria, sinónimo de garantía, aunque en este caso me viera defraudado.
Ya de camino hacia allí, en el autobús, por la noche, mientras Mauro dormía plácidamente a mi lado y yo esperaba tranquilo pero incapaz de conciliar el sueño, me di cuenta de que no había previsto en dónde iba a sentarme. Llevábamos tienda de campaña, sacos de dormir, hornillo, mantel, un juego de cubiertos, diversos cacharros… Pero lo que no llevábamos era silla plegable. Me pregunté qué iba a hacer, a mis sesenta y seis años, si me veía obligado a cocinar en cuclillas, como en el viaje al Mato Grosso, o sentado en el suelo, y me dije que era imposible que la organización no tuviera algo previsto para este tipo de situaciones. Luego me olvidé, cerré los ojos y, tras concentrarme en convocar imágenes de la fuerza del Atlántico y los días de ocio y tranquilidad que me esperaban, me quedé dormido.
A la mañana siguiente nos recibió un cielo tormentoso que me hizo pensar que no habíamos tenido suerte con el día. Aun así, soplaba una brisa cálida que traía un prometedor olor a mar. En la estación de autobuses, nos enteramos de que el camping se encontraba situado a las afueras de la población, por lo que nos vimos obligados a tomar un taxi. El conductor nos dejó fuera del recinto, al borde de unas dunas, y nos indicó el camino. Subimos una pequeña cuesta sin asfaltar, cruzamos una verja y de pronto allí estábamos, en el lugar escogido para nuestras dos semanas de diversión. Entonces yo miré a mi alrededor y, sin necesidad de pensar ni averiguar más nada, tomé conciencia en el acto de hasta qué punto había metido la pata: en vez de las pulcras instalaciones que había imaginado –como si, por haber perdido la costumbre de viajar, hubiera confundido Argentina con Suiza–, lo único que aparecía delante de mí era una explanada de tierra blanca y pedregosa con apenas un par de acacias, cuatro o cinco tiendas plantadas aquí y allá, un par de coches y, al fondo, una especie de galpón destartalado en el que debían de encontrarse los servicios –duchas y baños, supongo, nunca llegué a saberlo–. Por supuesto, en el rato que estuvimos allí no vi ningún sitio adecuado para sentarse, pero es que tampoco parecía aquel un entorno en el que uno pudiera desear estar sentado en ninguna circunstancia, sino más bien un lugar puramente de paso, como mucho un refugio en el que dormir utilizado por un puñado de familias de pocos recursos. Sí era verdad que el mal llamado camping daba al mar, en concreto a un océano violento y abierto en el que, al menos en un día como ese, de meteorología incierta, solo se adentraban un par de arriesgados bañistas.
Dejé a Mauro custodiando los equipajes y me fui a buscar a la dichosa pareja de ingleses, de quienes en principio no se evidenciaba el menor rastro. Solo encontré a un empleado de gesto adusto que, con fuerte acento local –aunque quizás no local de Villa Gesell, sino de un sitio mucho más lejano y profundo, como el de esos indios que van a trabajar a las ciudades–, me dijo que los propietarios venían únicamente por la tarde y que entre él y su ayudante se encargaban de todo. Cuando volví donde mi hijo, este se había puesto a montar la tienda (desde que supo que íbamos a un camping, la tienda era toda su preocupación). Acto seguido, empezó a llover. Durante unos segundos permanecí allí atontado, mirando hacia la playa enorme y desierta y al mar color terroso como si me hubiera quedado sin voluntad. Luego reaccioné y le dije a Mauro que había que marcharse a toda prisa antes de que aquello se convirtiera en un lodazal intransitable.
Sonia nos recomendó por teléfono que cambiáramos de sitio y yo tuve el buen sentido de hacerle caso. Nos habló de un lugar más pequeño, llamado Pinamar, que se encontraba relativamente cerca y en el que aventuró que nos sería todo más fácil. Puesto que se iba acercando la hora de comer y Mauro no paraba de mirarme en silencio y con cara de asustado, decidí que nos dirigiéramos hacia allí sin más demora. Tomamos el primer autobús disponible y esta vez tuvimos la fortuna de que al llegar había dejado de llover y lucía el sol. Entonces pedimos un par de indicaciones básicas, dejamos los bultos en la consigna y, armados de valor, nos lanzamos a la calle ya sin ideas preconcebidas, en busca de un alojamiento del tipo que fuese siempre que yo pudiera pagarlo.
La primera impresión que me llevé de Pinamar fue muy favorable. No sé si se debería a que después de la lluvia se había quedado un día espléndido, a que nos habíamos librado al fin de los bultos, que pesaban como muertos, o quizás a la notable abundancia de árboles –obviamente coníferas, cuyo aroma se mezclaba con la brisa del mar–, pero el caso es que me sentí desde el inicio optimista y pensé que era un sitio en el que Mauro y yo podríamos encontrarnos a gusto. El único problema era que, a excepción de un suntuoso hotel, que deseché de inmediato, no parecía haber demasiada oferta de alojamientos para elegir. Lo que allí se veía eran sobre todo chalés con grandes jardines y agrupaciones de pinos que crecían por todas partes en aparente desorden. Llevábamos ya media hora dando vueltas sin dirección fija y yo empezaba a arrepentirme de no haber pedido una información más concreta o un plano del lugar cuando, a la vuelta de un recodo, yendo por una pista de tierra por la que no habíamos visto pasar ni un solo coche, nos dimos de bruces con un pequeño edificio de dos plantas que se anunciaba como Hotel Sandra. Era una construcción sobria, por no decir modesta, pero con buen aspecto y situada en un entorno agradable y sin duda tranquilo. Entonces se me ocurrió que esa sencillez bien podía ser engañosa y tratarse de un hotel muy caro, y eso me hizo sentir una punzada de desánimo. Aun así, entré.
El hotel Sandra estaba regentado por un suizo–italiano llamado Herman Parini que desde el primer momento se mostró desproporcionadamente amable, algo que, incluso si se trata de un truco meramente comercial, tiene siempre sobre mí efectos positivos. La habitación que nos enseñaron –antes de informarnos del precio, sospechosamente– era perfecta para nosotros: luminosa, cómoda y desprovista de adornos innecesarios, con un baño incorporado que era casi del mismo tamaño que el de mi casa. Luego el Sr. Parini estuvo tanteándome y, después de asegurarse de que nos comprometíamos a quedarnos allí alojados las dos semanas que constituían nuestras vacaciones (un dato que había conseguido arrancarme con suma facilidad), soltó una cifra que, según creo, era la que pensaba que yo podría pagar, lo que me llevó a deducir que el hotel había abierto hacía poco y necesitaba con urgencia clientes. Pese a la sustancial rebaja que probablemente incluyera esa tarifa, la suma era al menos cuatro veces superior a la que yo tenía prevista y daba al traste con cualquier expectativa de ahorro para ese año. Pero miré a mi hijo, que esperaba mudo, exhausto, hambriento e ilusionado, y dije que nos la quedábamos.
La vida con Mauro en el hotel Sandra colmó todos mis deseos y necesidades. Mauro se encontraba por entonces en un momento especialmente dulce. Era responsable, estaba siempre de buen humor y no pedía demasiado para pasárselo bien. Gracias a esa facilidad propia de su carácter, se estableció desde el inicio una rutina que nos pareció perfecta a ambos. Empezábamos el día haciéndonos llevar el desayuno a la habitación –un pequeño lujo que habíamos decidido permitirnos– y luego nos íbamos a la playa a bañarnos y a jugar a las palas, o bien a pescar al muelle con una enorme red que habíamos comprado nada más llegar. A mediodía volvíamos a comer al Restaurante Sandra, que formaba parte del hotel y era estupendo, donde yo me pedía media botella de vino blanco y le ponía a Mauro siempre un poco rebajado con agua. Después nos dábamos mucha crema, porque lo habitual era que nos quemáramos, y nos echábamos la siesta. Yo me dormía profundamente durante más de una hora –realmente lo necesitaba– mientras Mauro leía un libro de Mafalda o de la colección de Sandokán. A veces la siesta se le hacía demasiado larga y, pasado un rato, se iba solo a jugar al bosque o incluso a la playa, que también estaba cerca. Cuando yo me levantaba, era como si hubiese revivido. De pronto me encontraba en un estado físico y anímico excelente y sentía unas enormes ganas de caminar con mi hijo y de que buscáramos cosas para hacer juntos y divertirnos. Entonces íbamos de nuevo a bañarnos, o al muelle con la red, o a una pista de patinaje que habíamos descubierto no muy lejos del hotel, o al circuito de karts, para que Mauro diera unas vueltas, o al único cine del pueblo, donde un día vimos El jovencito Frankenstein y estuvimos riéndonos desde que empezó la película hasta el final. Por la noche también nos cuidábamos, puesto que en lugar de cenar en el Sandra, donde ya habíamos estado a mediodía, procurábamos encontrar un restaurante nuevo (la posibilidad de que nos tomáramos unos sándwiches en un parque o frente al mar, como probablemente habría sugerido Sonia, ni siquiera se me pasó por la cabeza). Eso de la variedad, de todas formas, tampoco nos duró mucho, ya que a los tres o cuatro días dimos con lo que realmente buscábamos desde el principio: un sitio que nos gustara a rabiar y al que poder serle fieles a muerte y volver todas las noches. En este caso, el elegido se llamó Il Garda y tenía como especialidad las pastas caseras, que me parecieron soberbias. Hube de explicarle a Mauro que, en italiano, el término Garda no hace referencia a la policía ni a ningún guardia de ninguna clase, sino a un precioso lago, el más grande del país, que se encuentra entre el Véneto y los Alpes.
Como es fácil de suponer, esta era una vida incomparablemente más cara que la que había imaginado cuando decidí que nos marchásemos de vacaciones. Pero el frustrado intento de acampar en Villa Gesell había tenido la virtud de abrirme los ojos con respecto a mi edad y situación. A mí nunca me gustaron las incomodidades, aunque podía soportarlas si ese era el precio de una aventura que mereciera la pena. Lo que me parecía una tontería, en cambio, era desperdiciar las dos semanas que iba a pasar con mi hijo llevándole a un sitio de mala muerte solo por ahorrar un poco. Sé que Sonia desaprobaba esa manera mía de actuar. Me decía que yo no tenía nada y que debía pensar en el futuro, como si eso fuera tan fácil. En el fondo ella creía que yo tenía que haberme quedado en Benidorm haciendo negocios y luego haber invitado a Blanca y Mauro a España un mes al año para estar con ellos. Siempre me ha parecido increíble que pudiera pensar que yo iba a estar dispuesto a algo así. El caso es que, en esos días en Pinamar, acaso a raíz del episodio del camping, tomé de pronto conciencia de que los años empezaban a pesarme, así como también del hecho de que Mauro estaba creciendo y de que esto implicaba que probablemente no nos quedaran muchos veranos para estar juntos, o no al menos de esa forma. La cuestión del dinero pasó entonces a segundo plano y decidí que las vacaciones costarían lo que tuviesen que costar, que mientras tuviera fondos disponibles no iba a reparar en gastos. Curiosamente esa decisión no me llevó a ninguna clase de inquietud ni ansiedad, sino a un estado de paz que incluso se prolongó hasta días después de volver a Buenos Aires.
Esa tranquilidad estaba fuertemente ligada a la relación con Mauro, que en esa época se caracterizaba por una total ausencia de conflictos y una especie de acuerdo espontáneo, natural, sobre las cosas que nos apetecían. Era por eso una relación en la que cualquier esfuerzo que yo hiciera, económico o de otro tipo, acababa siempre compensándome. Un día, por ejemplo, entramos en una tienda de artesanía porque Mauro había visto en el escaparate una extraña colección de arcos y flechas. Los arcos eran todos muy grandes y estaban hechos con una madera completamente inadecuada, de casi nula flexibilidad, y rematados luego con una cuerda de cuero retorcido que sin duda era demasiado gruesa. También venían tosca pero imaginativamente decorados con motivos supuestamente autóctonos, unos signos con pretensión de alfabeto primitivo que habían sido grabados a fuego con no excesiva pericia. El vendedor nos los presentó como “genuinos artefactos de caza, similares a los utilizados por los indios que hasta hace no tanto tiempo habitaban Pinamar”, pero eran, por supuesto, un timo (lo de por qué eran genuinos, quién los había hecho y utilizado antes, era un misterio). Sobra decir que las dudas acerca de su autenticidad no le preocuparon en lo más mínimo a Mauro, que seguramente debido al tamaño, o quizás a aquellos absurdos jeroglíficos, se quedó en el acto fascinado con ellos y quiso que compráramos un par de ejemplares. A mí el asunto no me hacía demasiada gracia porque, además de no ser baratos, aborrezco que me engañen, pero, dado que Mauro no solía tener muchos caprichos, pagué sin rechistar. El resultado fue que, en el transcurso de los días siguientes, los arcos dieron muchísimo de sí: practicamos tiro al blanco contra una diana improvisada con un cajón de fruta y unos cartones que pedimos en el hotel, jugamos interminablemente a los indios y a Robin Hood y tuvimos un inesperado aliciente para dar largos paseos por el bosque. Por allí íbamos los dos blandiendo con orgullo nuestras armas. Yo pensaba en mis cosas, en lo mucho que estaba disfrutando, tanto como mi hijo o más, y Mauro disparaba a todas partes y hacía planes de supervivencia en los que fantaseaba sobre qué podría cazar y cuánto podría resistir en estado salvaje con la única ayuda de esas herramientas.
Ese tipo de juegos era una de las formas que siempre había adquirido nuestra complicidad, pero había también otras. En esas vacaciones inauguramos la costumbre de divertirnos a costa de los demás, y la primera víctima fue el Sr. Parini. Digo divertirnos en un sentido inocente, por supuesto, dado que a ambos nos caía muy bien, luego incluso le mandamos una postal desde Buenos Aires. Pero nos hacía mucha gracia su forma de hablar, su delicadeza, nos recordaba a un personaje de la televisión, un suizo que anunciaba unos famosos quesitos para untar y decía la frase “con jamón o sin jamón” con acento extranjero y en tono exageradamente finústico, y también como si, desde el punto de vista del humor, aquella frase fuese realmente un gran hallazgo. Por eso siempre que veíamos aparecer al Sr. Parini intercambiábamos una mirada de inteligencia y susurrábamos “con jamón o sin jamón” de un modo que nos hacía sentirnos listísimos, hermanados en la ironía.
Aun más que con eso la habíamos tomado con la devoción que el Sr. Parini mostraba hacia sus plantas de plástico, algo que, como aficionados a la jardinería, considerábamos casi una ofensa personal, un atropello. Las plantas del Sr. Parini se extendían por todo el hotel y, sobre todo, atiborraban el vestíbulo y la recepción, donde se exhibían iluminadas por pequeñas luces fluorescentes. Nosotros habíamos reparado en ellas desde el primer momento y nos habíamos declarado de inmediato horrorizados, aunque siempre intentando ser discretos. Pero, un día que nos habíamos detenido un instante frente a una jardinera y estábamos intercambiando alguna maldad al respecto, llegó por sorpresa el Sr. Parini y, creyendo que nuestros comentarios eran elogiosos, empezó a hablar de sus plantas artificiales casi con lirismo. Nos explicó que las fabricaba un cuñado suyo que vivía en Tandil y que eran de una calidad muy superior a la de las plantas de plástico comunes y corrientes, mucho más realistas, más conseguidas, incluso podían confundirse con las verdaderas a cierta distancia, afirmó, pero las suyas, como era lógico, no necesitaban mantenimiento, lo cual les otorgaba una no desdeñable ventaja sobre aquellas. También dijo que las consideraba un elemento esencial en la decoración del Sandra y que, de hecho, pensaba comprar aún más, ya las tenía encargadas. Por último, antes de marcharse, se ofreció incluso a darnos una tarjeta del cuñado, si queríamos. Lo mejor de todo fue que, valiéndose de sus prerrogativas de niño, Mauro se escabulló al momento mientras yo me quedaba escuchando educadamente la perorata del Sr. Parini. Durante todo el rato le vi haciendo aspavientos por detrás, donde, aun sin llamar la atención, se dedicó a provocarme para que supiera que se estaba tronchando de risa.
Pinamar nos gustó tanto que volvimos al verano siguiente. Fuimos en las mismas fechas y nos alojamos también en el Sandra e, igual que el año anterior, a mediodía comíamos en el hotel y por la noche íbamos a Il Garda, después de haber pasado por la pista de patinaje o la de karts o haber ido al cine o pescado en el muelle. Mauro había cumplido trece años y el cambio empezaba ya a percibirse, a pesar de lo cual seguía siendo el mismo niño de siempre, para mí el mejor compañero que he tenido nunca. Quizás uno de los signos más evidentes de la cercanía de la adolescencia fuera que esta vez, en lugar de Mafalda y Sandokán, se había llevado un libro llamado La estrangulación que le había regalado su abuela. Era una de las típicas novelas policíacas de El Séptimo Círculo, solo que con mucho más sexo y más violencia que de costumbre. Elisa se la había comprado porque decía que era una bonita historia de amistad, pero por lo que yo pude entender, a través de lo que él me iba contando, allí había sobre todo espías, artes marciales, trata de blancas, desertores del ejército americano y bandas de motoristas japoneses que se mataban en plena calle por ideas políticas extremas (un día Mauro me dejó atónito con una pregunta sobre el precio de las prostitutas coreanas, dato que aparecía en el libro y que, por lo visto, él juzgaba excesivo).
Ese año fue el último que nos fuimos de vacaciones los dos solos, puesto que al siguiente Mauro recibió una invitación para ir a la finca de unos amigos en tienda de campaña –al fin iba a probar la vida al aire libre de verdad– y a mí no me habían ido bien las cosas, por lo que de nuevo andaba mal de dinero y no insistí. En ese febrero de 1976 pasamos otra vez quince días juntos y yo volví a experimentar esa felicidad que por entonces solo conseguía estando con él, una felicidad que, a diferencia de lo que había sido habitual a lo largo de mi vida, no dependía del amor de ninguna mujer. Era por eso un sentimiento distinto, más apacible aunque no menos intenso. En nuestro último día en Pinamar fuimos por la tarde a la pista de patinaje y yo accedí a calzarme unos patines, algo que llevaba al menos dos décadas sin hacer. En un momento de descuido sufrí una caída tonta, a la que no di mayor importancia. Pero luego en el autobús, por la noche, se me hinchó la pierna y no pude dormir. Al llegar a Buenos Aires, mandé a Mauro a casa en un taxi y me fui directamente al hospital, donde enseguida vieron que tenía un hueso roto. Será una tontería, pero lo primero que se me ocurrió entonces fue que años atrás no me habría sucedido, que ese estúpido accidente era otro signo más del paso del tiempo.
Durante la cena de mi sexto día en La Alicia, Alberto se dirigió a mí no para hacerme ninguna pregunta, sino de un modo inusual. Me dijo que tenían que conducir algo de hacienda –esto es, cabezas de ganado, por lo que había podido yo saber– hasta Mones Cazón y que le gustaría que les acompañara. Era una proposición a la que obviamente no podía negarme y que además me parecía atractiva, pero al manifestar mi asentimiento creí entrever un asomo de sarcasmo en la mirada de Alberto y eso me inquietó.
Al día siguiente me levantaron aún de noche, diría que antes de las cinco. Elisa me había preparado ropa adecuada y en la cocina nos esperaba un buen desayuno, que Alberto y yo tomamos en silencio. Después nos dirigimos al galpón principal, donde Alberto había quedado con sus hombres. Estos me fueron presentados como Ángel, Vega y Nemesio. Al mando estaba Agustín, a quien yo ya conocía porque siempre andaba por allí y porque era el que había conducido la Studebaker el día que llegamos. El galpón se encontraba en penumbra, lleno de aperos, arreos y sacos de grano, y olía a animales y humedad. Yo me sentí de inmediato observado en medio de aquel grupo y me dediqué, a mi vez, a observarles a ellos. Agustín era el mayor de todos, rondaría los sesenta. Era un hombre flaco y muy moreno, con la piel extraordinariamente curtida por el sol y la boca chupada por la falta de dientes, a pesar de lo cual ofrecía una estampa de fortaleza y competencia que casaba bien con su condición de lugarteniente de Alberto. Nemesio era el único que respondía a la idea pintoresca que solemos tener los extranjeros de quienes habitan la llanura pampeana: considerable bigote, pantalones bombachos, pañuelo rojo al cuello, sombrero negro echado hacia atrás, gran cinturón adornado con monedas y un facón de plata que, en su caso, llevaba peligrosamente metido en el cinturón a la altura de estómago (Sonia me diría luego que esa nefasta costumbre había provocado una vez una muerte en La Alicia). Ángel era un joven de apenas dieciocho años de expresión amable y despierta, que vestía una camisa con muchos bolsillos y usaba gorra de visera. Pero el que más me sorprendió fue sin duda Vega porque, a diferencia de sus compañeros, que venían impecablemente arreglados y eran lacónicos pero correctos, Vega tenía mala pinta y por lo visto también malas pulgas: era un tipo bajo y esmirriado, casi enclenque, características a las que se le sumaban un aire entre soñoliento y asténico y una evidente falta de aseo. En realidad Vega recordaba más a un vagabundo que a un criollo y, medio oculto en la oscuridad del galpón, tenía algo siniestro. Yo no pude dejar de notar que me miraba con hostilidad.
Estuvimos allí un buen rato –Alberto hablaba con Agustín y apuntaba cosas en una libreta– y cuando salimos ya había amanecido y el campo estaba espléndido, aún cubierto de escarcha nocturna y recorrido por una brisa fresca. Los caballos nos esperaban listos y amarrados al palenque. A mí me tocó un alazán brioso al que llamaban Colorado. Los demás respondían a los nombres de Guacho, Nochero, Joya, Pampa y Mancha. Agustín me dio un rebenque y me recomendó que mantuviera en todo momento el pie bien firme en el estribo. Luego, a una orden de Alberto, montamos y nos pusimos en marcha hacia las zonas bajas que Sonia me había hecho conocer un par de días antes. Los perros Pastor, Filú, Clarita y Paco se levantaron con desgana y nos siguieron.
A los pocos minutos el galpón empezaba a quedar lejos y Agustín llamó la atención de Alberto sobre la hora. Entonces todos pusieron de pronto los caballos al galope y así fuimos durante un buen trecho, los seis paralelos. Yo tenía toda la concentración puesta en agarrarme bien, en intentar no botar demasiado sobre la silla y, sobre todo, en no caerme. Iba en el centro, flanqueado por Alberto y Nemesio, a quienes veía cabalgar totalmente rectos y casi sin hacer movimiento alguno, sujetando naturalmente las riendas con una sola mano. Pronto llegamos a la parcela donde estaba el ganado: noventa novillos Shorthorn que habían alcanzado los tres años de edad y los quinientos kilos de peso, según me informó Agustín.
Tardamos casi todo el día en llevarlos hasta Mones Cazón. Primero fuimos campo a través y luego por el mismo camino por el que habíamos llegado a La Alicia, lo cual me pareció razón más que suficiente para que la red vial de la zona se encontrara en el estado lamentable en que se encontraba. La técnica para arrear ganado era bastante simple: los seis nos disponíamos en un semicírculo en el que los animales quedaban encerrados y así los hacíamos avanzar a buen paso, ayudados por los perros. A veces me parecía, sin embargo, que aquellos perros ladraban y corrían un poco sin ton ni son, en especial el llamado Filú, que tendía claramente a sobreactuar. Pero mi principal problema no era ese –la notoria incompetencia de Filú–, sino otro más grave, que se repetía con cansina regularidad: cada tanto algún novillo se desgajaba del grupo y, como si hubiera enloquecido, emprendía una desenfrenada carrera hacia ninguna parte, una huida bronca y absurda a la que había que poner fin de inmediato. Estos incidentes se producían sobre todo por el extremo que me tocaba controlar a mí –fallo atribuible sin duda a mi inexperiencia–, lo cual provocaba un cierto regocijo en el grupo.
Entonces Alberto se echaba a reír con sorna y me gritaba:
–¡Agarralo, Renzo, que se escapa!
Y hacia allí salía yo disparado, lleno de furia vaquera y de entusiasmo, dando tumbos como un pelele sobre mi alazán.
Después de horas así llegamos a Mones Cazón a eso de las cinco de la tarde y, nada más poner un pie en tierra, me di cuenta de que estaba reventado. Me dolía hasta el último hueso del cuerpo, tanto que pensé que no iba a ser capaz de hacer el camino de vuelta. Nos habíamos quedado a las afueras del pueblo, en un lugar donde había corrales y galpones y más novillos de otras estancias conducidos por hombres como nosotros. Desensillamos los caballos, les dimos de beber, los refrescamos y los dejamos descansando. Luego llevamos las monturas a una zona de hierba, bajo unos árboles, y allí improvisamos un pequeño campamento, momento en el cual nos separamos y cada uno se dedicó a sus cosas. Alberto y Agustín se fueron –tenían que hablar con gente–, Nemesio se unió a un grupo de paisanos, todos vestidos como él, que apostaban dinero a un juego consistente en tirar un hueso a determinada distancia, y Ángel se puso a hacer un fuego en un lugar un poco apartado en el que había restos de hogueras anteriores. Yo me quedé allí solo con Vega, que no parecía tener interés en mezclarse con nadie y simplemente se recostó sobre el cuero de oveja de su recado y empezó a sacarle punta a un palo con una navaja. Entonces me tumbé en la hierba yo también, apoyé la cabeza en la silla de montar, cerré los ojos y sentí que me hundía en una especie de abismo de cansancio.
Debí de quedarme dormido un rato porque lo siguiente que recuerdo es que Alberto y Agustín habían vuelto y traían carne para hacer un asado. Ángel estaba colocando la parrilla, todos tomaban vino y Alberto me acercó un vaso. Se encontraba de buen humor, mucho más comunicativo que de costumbre, y me contó que había comprado un potro joven a buen precio. El potro estaba allí, frente a nosotros, en un pequeño corral y, aun sin entender yo nada de caballos, me pareció un ejemplar magnífico: marrón oscuro, casi negro, de capa lustrosa y con una mancha blanca en la frente; un animal que parecía todo músculo y no paraba de moverse y resoplaba y relinchaba con agresividad. Alberto me dijo que estaba todavía sin jinetear y que los muchachos tenían que echar a suertes a quién le iba a corresponder la tarea, que por lo visto había que dejar resuelta allí mismo. El sorteo se organizó en el acto. Agustín sacó cuatro cerillas, encendió una y luego, ocultando la parte quemada, puso los cuatro cabos iguales a disposición del grupo para que todos escogieran. El elegido fue Vega, que maldijo y, sin perder un instante, se levantó y se encaminó rezongando hacia el corral. Todos le seguimos y de allí fuimos luego con el caballo a una zona de campo abierto, donde, con gran dificultad, Agustín y Nemesio lo ensillaron. Yo contemplaba la escena lleno de asombro y aprensión. Vega fumaba. Me pareció más que nunca un pobre hombre, alguien a quien le había tocado en suerte una misión desagradable y peligrosa para la que quizás no se encontrase preparado. Cuando le dijeron que estaba todo listo, tiró el cigarro al suelo y se acercó de mala gana. Nemesio y Agustín conseguían a duras penas contener al animal, que se revolvía furioso. Daba la impresión de que se iba a escapar y a emprenderla a golpes contra todo lo que encontrase delante. Entonces Vega sujetó las riendas, puso un pie en el estribo y, con un rápido movimiento de gato, se montó. Agustín y Nemesio se apartaron de golpe y jinete y caballo arrancaron como una bala.
Durante unos segundos pensé que iba a salir despedido y a partirse el cuello. El caballo daba todo tipo de saltos y quiebros para deshacerse de él. Los movimientos eran tan brutales que Vega se despegaba de la silla y quedaba literalmente suspendido en el aire, siempre como a punto de ser derribado, y luego, aunque pareciera imposible, volvía a caer en su sitio. La destreza con que maniobraba con ese cuerpo que a mí me había parecido casi tísico, para encajar las peores sacudidas, resultaba pasmosa. A la vez, era un espectáculo salvaje, de una violencia inusitada, porque Vega no dejaba de castigar a izquierda y derecha a la bestia con el rebenque. Así pasaba el tiempo y, contra todas mis previsiones, seguía luchando allí arriba, aunque supuse que estaría llegando al límite y no resistiría mucho más. Pero esto no fue lo que sucedió en absoluto. Vega aguantó tanto y tan bien que al final nos quedamos sin ver cómo acabó la doma. Lo que ocurrió fue que, entre brincos y córcovos, empezaron a alejarse por el campo y así les fuimos perdiendo poco a poco de vista. Al cabo de unos minutos se habían convertido en una diminuta figura que se recortaba a lo lejos, ya sin detalles ni dramatismo, contra el atardecer. Cuando desaparecieron del todo, Alberto sonrió con satisfacción y volvimos adonde estaba el fuego. Ángel puso unos enormes trozos de carne sobre una parrilla de hierro y alambre y seguimos bebiendo vino. El ambiente era de total relajación, casi festivo, y enseguida se hicieron multitud de bromas sobre por dónde andarían Vega y el potro. ¿Henderson? ¿Carlos Casares? ¿Chivilcoy? ¿Cuándo volveríamos a saber de ellos? Pero lo cierto era que nadie parecía preocupado. Aparecieron sigilosamente una hora más tarde, ya de noche. Nadie los oyó llegar y de pronto estaban allí: Vega, entero, heroico y con ganas de beber vino y comer asado; el potro, ya manso como un cordero, listo para que Alberto lo montase.